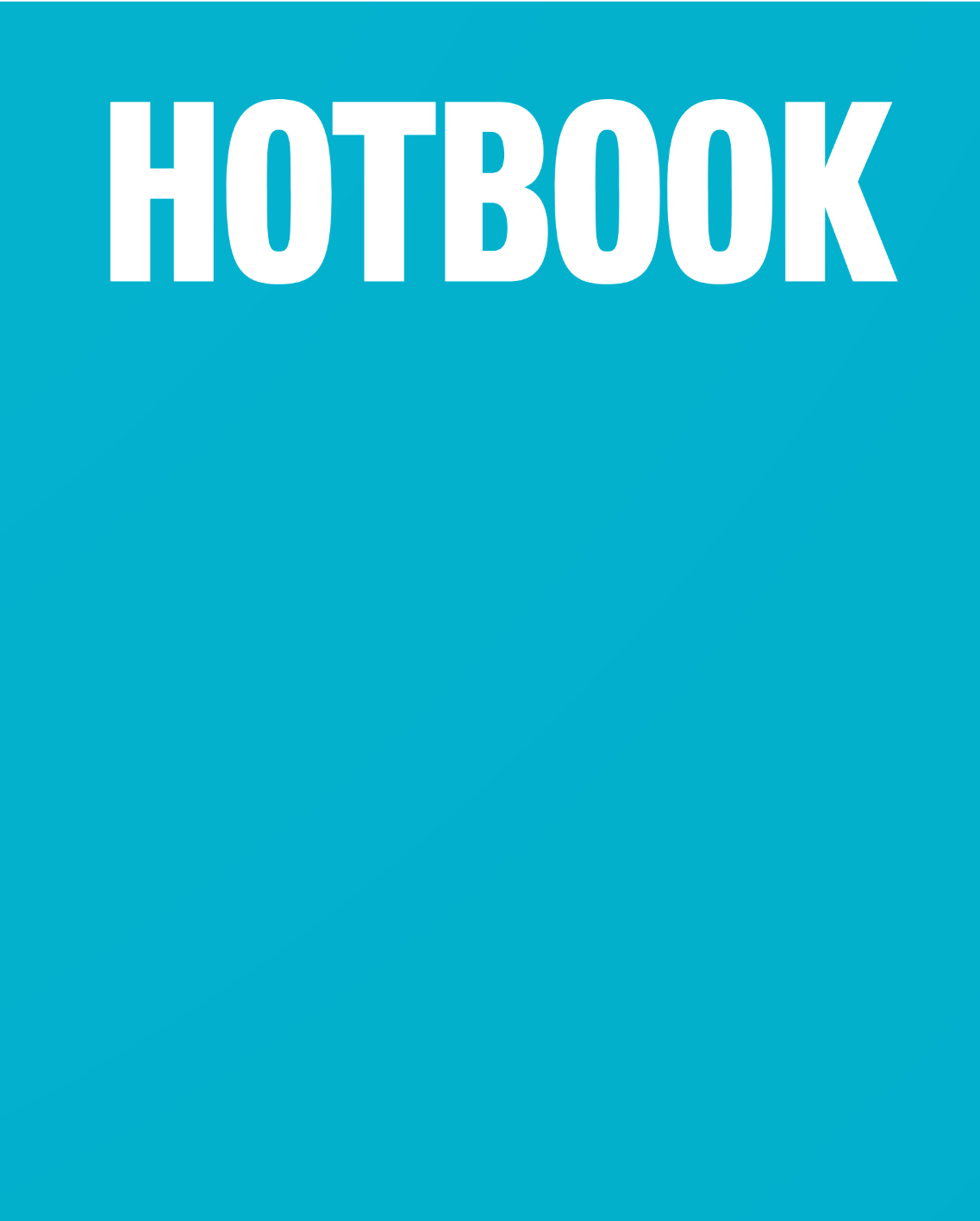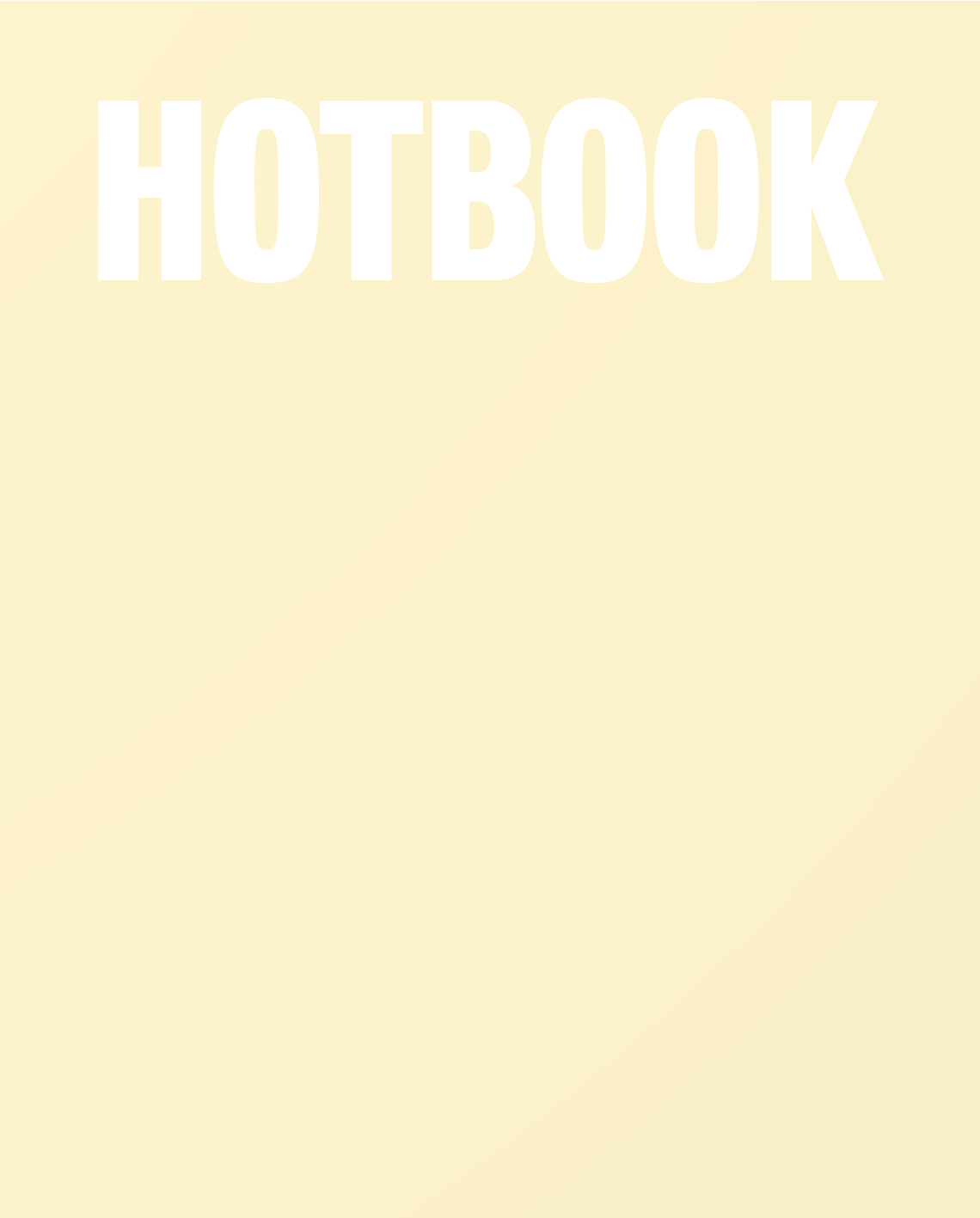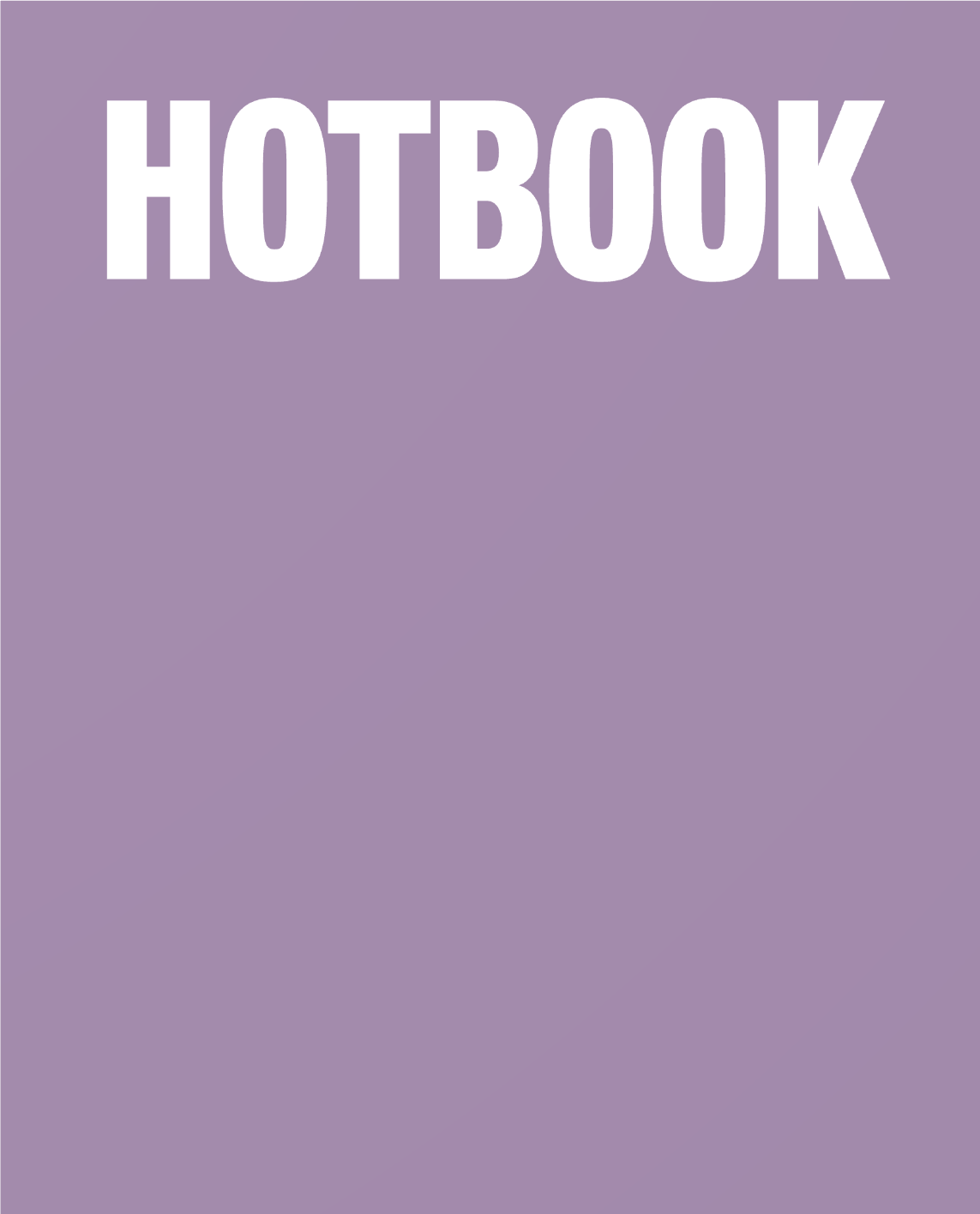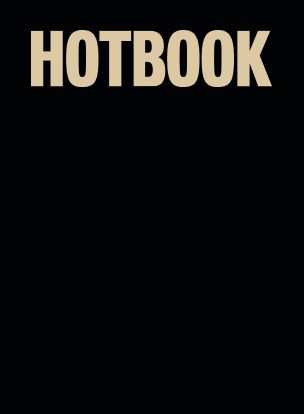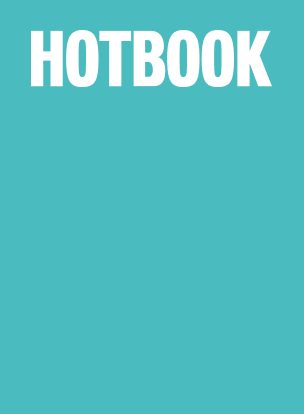A Michaelle Ascencio, por algunas cosas que me contó.
In memoriam
El mundo occidental no ha conocido otra nación surgida de una revuelta de independencia protagonizada por negros esclavos. Solemos olvidar, porque el presente todo lo empaña, que esa fracción francesa de la antigua Española, hoy llamada Haití, fue la primera colonia de Iberoamérica en sublevarse ante un poder europeo, Francia, y más tarde en derrotarla, justamente cuando esta se lanzaba sobre Europa y Egipto para crear un imperio universal. Sucedió en los albores del mundo que conocemos hoy, el de las repúblicas independientes de América, durante la llamada la Era de las Revoluciones Atlánticas.
En el entramado de esta historia haitiana de rebelión, intervienen personajes de la escala histórica de Napoleón, singulares monarcas autóctonos, rebeldes esclavos con la virtud del zoomorfismo, ninfómanas legendarias, y mucha mezcla de magia y religión sincré- tica que en Haití se llama vaudou o vudú, cuya sola mención trae a la mente cosas atravesadas por agujas y gallos degollados.

Nacional de Austria, Archivo de Imágenes.
La impronta revolucionaria les llegó a los haitianos por varias vías, y como ha ocurrido en otras independencias, por la de las propias ideas y acontecimientos generados en el seno de su poder dominador. Ya había estallado la Revolución Francesa y pasado los años del Terror, pero durante el primer entusiasmo revolucionario, Francia abolió la esclavitud en sus colonias, lo que sería cuchillo para la garganta de los colonos blancos franceses de la isla de Saint-Domingue.
Y lo fue literalmente. Al cabo de la rebelión, en la isla que habla francés y un patuá que allí se llama créole, no quedó un solo hombre blanco para contarlo. El eco de las masacres haitianas en la época se conoció como “el miedo a Haití”, un rumor susurrado, un encuentro de miradas que se regó como la peste entre las clases criollas del continente: ya a fines del siglo XVIII, las poblaciones esclavas superaban, con mucho, la de los blancos en las amplias regiones agrícolas de América.
Salvaron la vida quienes huyeron a las colonias vecinas o que, intuyendo el tufo de la pólvora, regresaron a Francia. Muchos cargaron con esclavos diestros en labores domésticas, con amantes y uno que otro hijo natural. En la capital francesa, como le ocurrió a Thomas Jefferson (una tibia película de James Ivory lo recuerda, Jeferson en París), palparon el clima revolucionario y fueron testigos del ímpetu de jacobinos y sans coulottes al proclamar la liberté, egalité, fraternité de la República. También leyeron, que como siempre es un detonante de ese vicio malsano que es pensar.

Las luces de la Ilustración alcanzaron las mentes de quienes luego resultaron líderes de la independencia haitiana y comandaron la fase final de la revolución, Touissant Louverture, Jean Jacques Dessalines, Alexandre Pétion y Henri Christophe, quien más tarde tomaría el título de Primer Rey Coronado del Nuevo Mundo.
REBELIÓN TROPICAL
Viendo el peligro de perder su próspera colonia azucarera, en 1801 Napoleón envió tropas a “pacificar” las revueltas, al mando del general Leclerc, entonces joven esposo de su hermana Paulina Bonaparte, legendaria por su belleza, carácter impetuoso y liberal; ella misma se embarcó en la expedición donde podría haber sido una clara precursora de otras emperatrices de casas nobles europeas que gobernaron en el trópico y que pronto le seguirían, Carlota Joaquina, la de Brasil, y Carlota, la de México.
Pero ya la rebelión iniciada hacia 1759 por el esclavo mandinga Mackandal, un manco que huyó de sus amos, envenenó sus aguas y su ganado, quemó sus graneros y aun condenado a la hoguera escapó convertido en ave para instalarse en la mitología de la emancipación de los negros, había incendiado la isla. Guiados por líderes esclarecidos que luchaban por instaurar una nación de negros libres, los antiguos esclavos estaban en pie de guerra. Tarde llegaba el emperador a la reconquista y sus tropas fueron derrotadas, en parte por los rebeldes ya organizados en ejércitos, y en parte por la fiebre amarilla que diezmó a los franceses. Del mal que causa el Aedes también murió Leclerc y la revolución negra triunfó.

Her Detractors. New York, The Neale Publishing Co., 1907.
¿Y qué fue de la bella Paulina? Quedó convertida en piedra. Encontrada en la vecina isla de La Tortuga, antiguo territorio de piratas y bucaneros, a donde se había escondido de la muerte protegida por un sacerdote vudú, según cuenta Alejo Carpentier en El reino de este mundo. Regresó a Francia con el corazón de su marido en un cofre y el suyo roto y asustado, pero su hermoso cuerpo fue vertido al mármol por el más famoso escultor de la época, Antonio Canova, especialmente sus senos calcados en la Venus que hoy mira reclinada desde el Palazzo Borghese de Roma.
EL REINO NEGRO DE CHRISTOPHE
Con un triunfo aún inestable, Haití declaró la independencia en 1804 y la isla fue dividida en dos, con el general Alexandre Petión gobernando el sur, personaje clave en la independencia de Sudamérica, y Henri Christophe al mando del norte. El antiguo esclavo liberto y luego cocinero en la calle de los Españoles en Ciudad del Cabo o Cape François, a cuenta del prestigio ganado como jefe militar revolucionario, se decidió más bien por instaurar una monarquía y se nombró roi Henri I, en 1811.
Henri armó una corte versallesca que era el reflejo en negro de sus homónimas europeas, hizo construir palacios y fortalezas donde se paseaba una corte de ocho duques, 22 condes, 27 barones –algunos denominados según antiguas haciendas y localidades como el duque de la Mermelada, conde de la Limonada, barón del Cacao–, y cuatro caballeros, además de otros cargos cortesanos como Gran Copero, Gran Maestre de la Cetrería y hasta los llamados Bombones Reales, que eran cinco niños esclavos que compró y convirtió en pajes. En su palacio de Sans Souci (nombre de la residencia de verano de Federico de Prusia), el fasto imperó por 11 años en el Salón de los Espejos, la Sala del Trono y en las habitaciones reales a las que conducían largas escaleras de mármol.

El rey caribeño construyó una fortaleza rodeada de murallas donde toda la población podría resistir un sitio de meses y, especialmente, a otro ataque francés, la Ciudadela de la Ferrière. Se le antojó emplazarla sobre una elevada colina cercada de precipicios, el Gorro del Obispo, y como requería de recursos con los que no contaba una región recién salida de la guerra, recurrió, de nuevo, a esa fuerza de trabajo masiva, a sangre y al mínimo costo: la esclavitud. Se cuenta que cada amanecer, a pesar de su devoción al único Dios cristiano, sacrificaba varios toros cuya sangre se mezclaba en las murallas que iban elevándose, invocando protección a los dioses del vudú, mientras abajo quedaban sin sepultura los esclavos que cada día se despeñaban al vacío.
Cristophe fue finalmente derrocado en una violenta revuelta y también quedó convertido en piedra, no en aquella conmemorativa, sino en la que sepulta para siempre, la de la lápida, en su caso, una especial: después de suicidarse, su cuerpo inerte fue sumergido en un cajón de argamasa para que no fuera profanado. O peor, convertido en zombi.
El reinado de Christophe (1811- 1820) quedó suspendido en la memoria colectiva como el fantasma del eterno retorno a la condición de esclavitud, ya no ejercida por el hombre blanco, con sus perros, capataces mestizos y látigo en mano, sino por sus iguales, y en formas menos directas como el envenenamiento, el embrujo, la magia. Para el haitiano es, además, el pánico ante la imposibilidad de alcanzar la liberación por la muerte física y definitiva, cuando va al Paraíso, o más bien ‘regresa’ a él, porque en el vocabulario vudú, el paraíso se llama la Guinea.

EL ZOMBI TRAE UN MENSAJE
En la sociedad haitiana, como escribió la antropóloga Michaelle Ascencio, el zombi es el “mensajero de la discordia”, es la grieta funesta en un colectivo que recela de su vecino tanto como de las nubes que se acumulan antes del huracán. Y por eso el zombi es una invención haitiana, porque el miedo a la muerte en vida es la sombra necesaria de una sociedad marcada por, y luego liberada de, la esclavitud.
Tal ha sido la literatura etnográfica generada por los relatos zombis que en 1975 la Universidad de Harvard se tomó muy en serio averiguar su veracidad y envió al etnobotánico Wade Davis a la isla, quien terminó escribiendo un libro que inspiraría no pocas pesadillas cinematográficas sobre el tema, The Serpent in the Rainbow (1979). “No fue mi intención”, se ha disculpado en una entrevista. Descubrió que en efecto, los conocimientos de yerbas, como las del género Dathura, y venenos como el que sale de las entrañas del pez globo, el temido fugu japonés, manejados en dosis no letales podía infundir el soplo de la muerte en una persona para luego revivirla y someterla a voluntad.
Como ficción, el espanto del muerto viviente ha impregnado la cultura de masas desde el ghoul de H. P. Lovecraft al vampiro de Transilvania, pero se ha transfigurado en plaga apocalíptica, y si bien es un pánico ancestral, las ficciones más recientes toman del zombi su esencia para formular las claves del thriller. Los hay, de a miles, en zagas de toda pinta, como los ‘spaguetti zombies’ italianos (protagonizados por Ian McCulloch), series con remakes diversos como Survivors (Terry Nation 1975-1977 / BBC 2009) y videojuegos, como Shellshock donde los zombies se aclimatan a la guerra de Vietnam.
Hollywood incursionó en la temática zombi en The Ghost Breakers (1940) con Bob Hope y Paulette Goddard y lo hizo desde el humor del absurdo, también como ocurre con The King of Zombies de 1941, que iba a ser protagonizada por Bela Lugosi –nada es casual–. Pero a partir de 1968, adquirió un tono milenarista con la película de George A. Romero, The Night of the Living Dead, donde además, muy al tono de esos años 60, incorporaba un sesgo político, pues el héroe que manejaba impasible la pavorosa situación era un actor negro. Aquí aparecía también el zombi carní- voro e infeccioso –e infecto– y es porque Romero y Darío Argento se basaron en un libro también postapocalíptico, pero con vampiros, que ha conocido otras zagas cinematográficas, Soy leyenda.
En The Walking Dead, como en el cómic de Robert Kirkman en el que se basa, nunca se menciona la palabra zombi, pero al final de la segunda temporada aparece una imagen que claramente lo recuerda: Michonne, encarnada por una actriz negra (Danai Gurira), arrastra encadenados a dos seres, ambos negros, que fueron infectados o mordidos, pero que ella ha zombificado al amputarles la dentadura y los brazos, y con los cuales se protege ella misma de ser atacada por “caminantes”. Ambos son, para mayor atavismo, el novio y su mejor amigo.
El miedo al zombi permanece y recobra su vigencia como un fénix de mal agüero. O, en términos más contemporáneos, para entendernos, está en el secuestro, la trata de personas, la potencial pérdida de albedrío en una sociedad llamada liberal, individualista, capitalista. Y así, el zombi ficcionado recobra ese origen oscuro que percute en la imaginación del espectador –con sus inventos fallidos, químicos o tecnológicos, en distópicos laboratorios, pero con el mismo poder de las yerbas de Maman Loi, la maestra en las artes del envenenamiento del cimarrón Mackandal– los que convierten en cerebro anfibio la poderosa máquina de crear de la que nos creemos dueños.
Texto por: Cordelia Arias Toledo