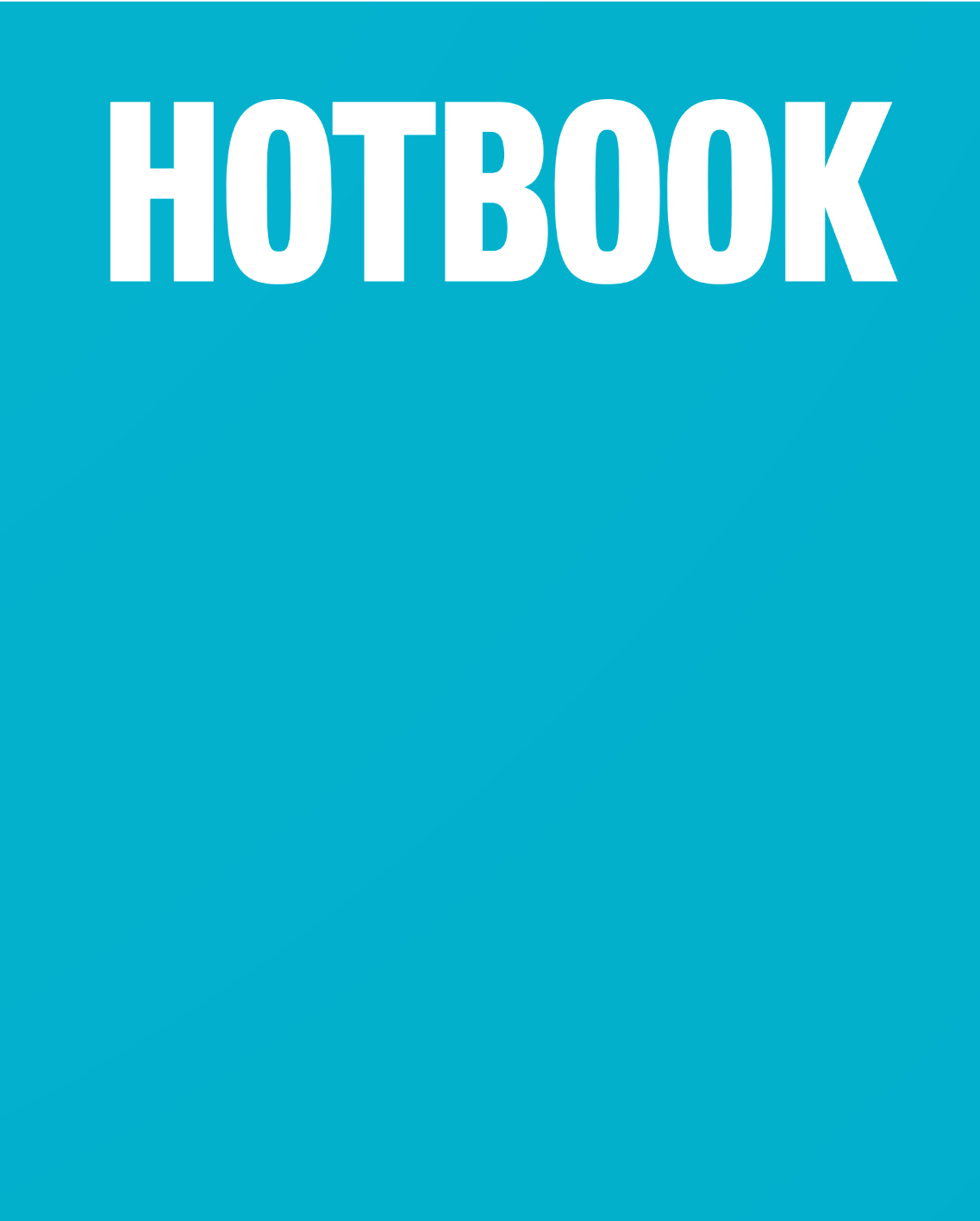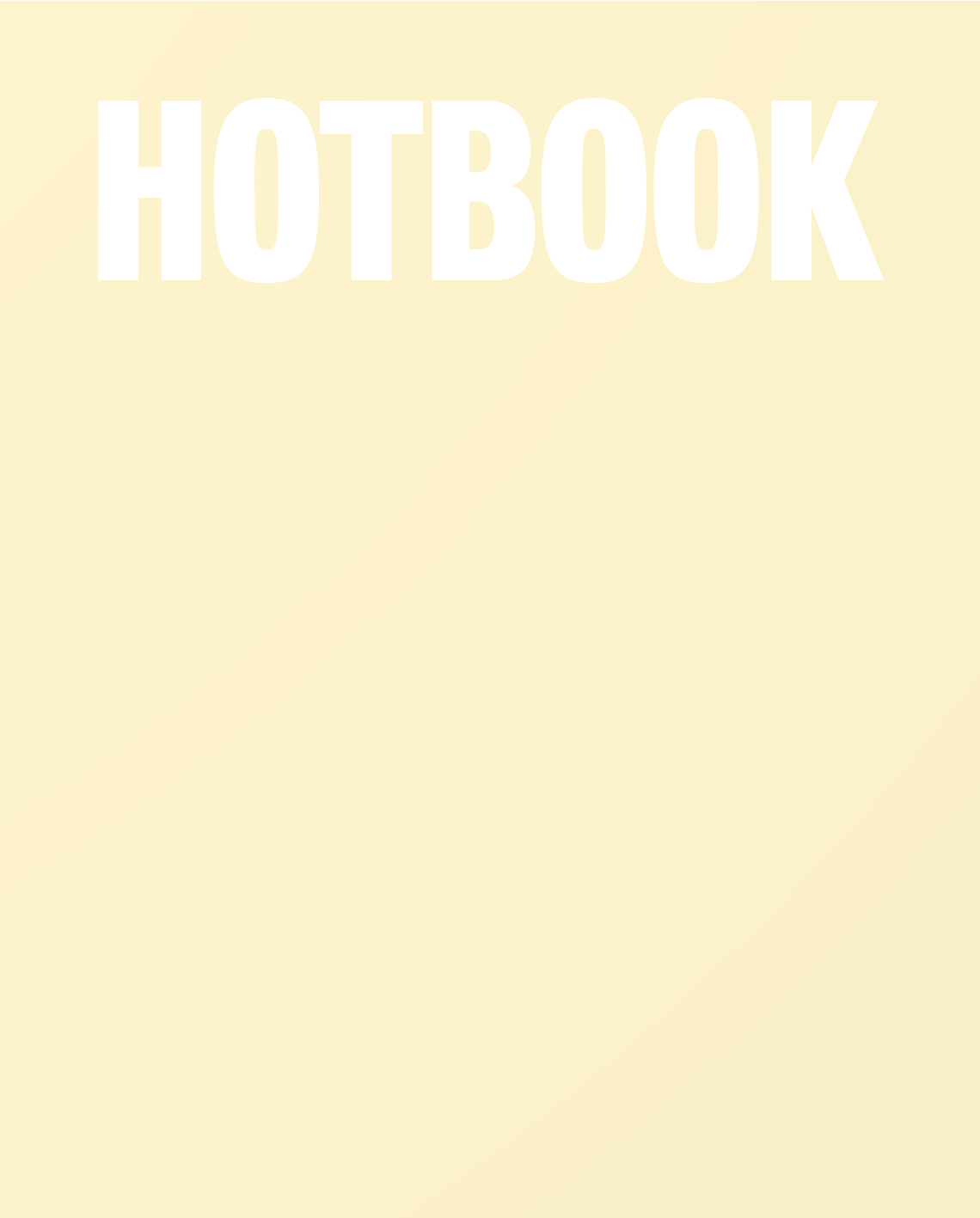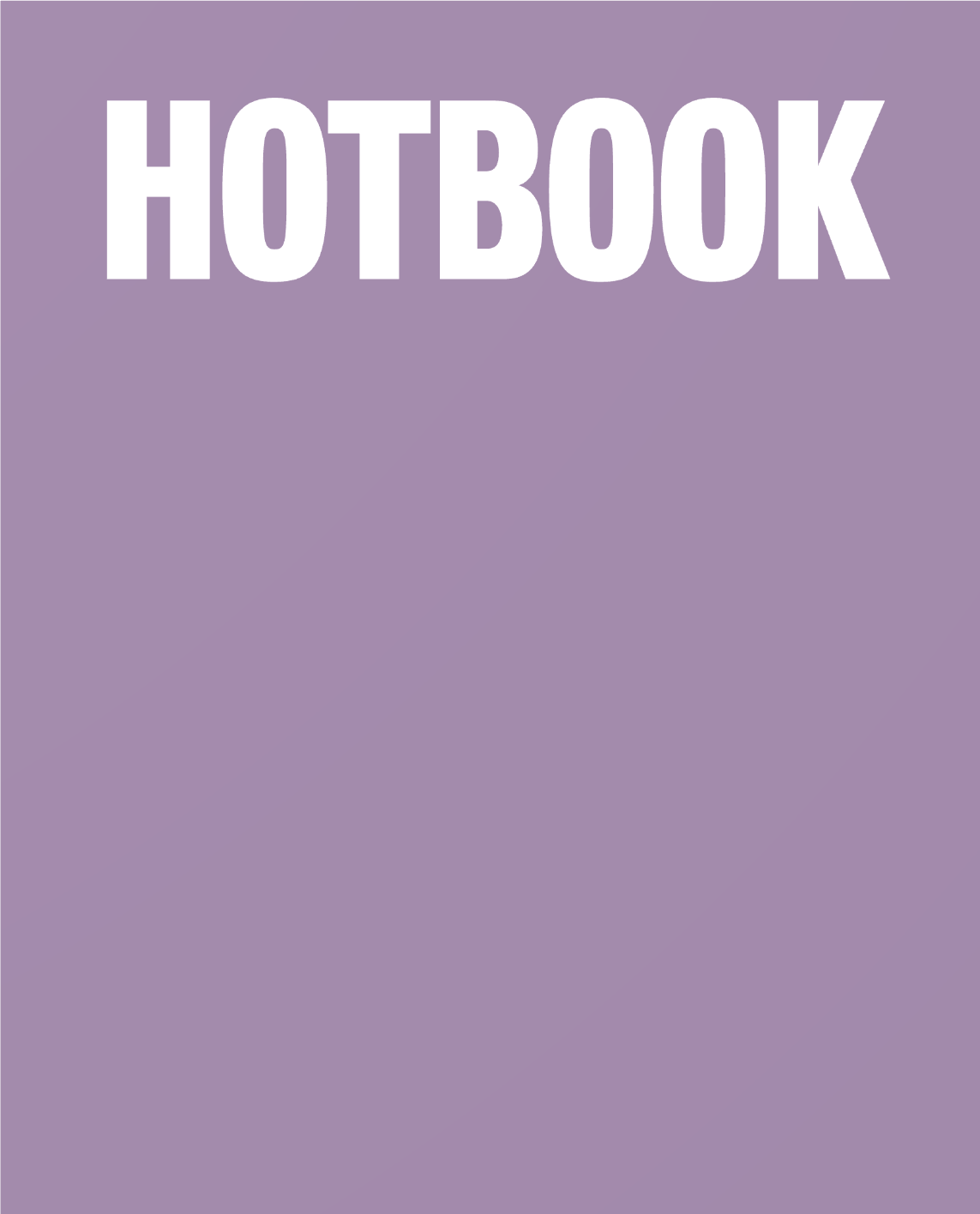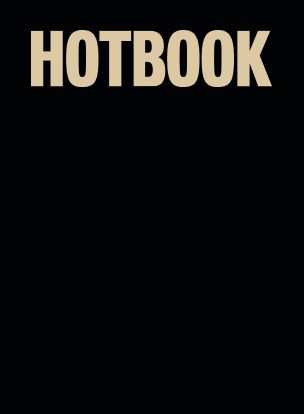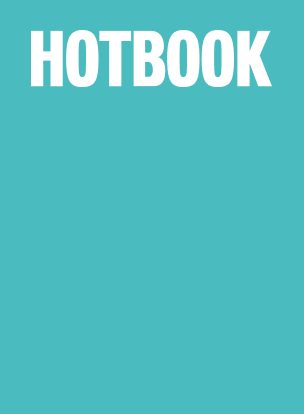Desde mi mirador en Percé, admirando Le Rocher, platicaba con Mr. Tremblay, un encantador pescador que me contaba como Gaspésie había sido la tierra de sus ancestros, los Mi’kmaq que colonizaron esa península surgida entre el río Saint Laurent y la Baie des Chaleurs, erizada de las montañas Chic-chocs que son la terminación de las Apalaches. Frontera este, santuario veraniego de ballenas, tabernáculo de pájaros, es una intrigante península cuyos acantilados rojizos y ocres alzan esa idea del fin de la tierra, como si la tierra se hubiese levantado sobre el mar infinito para perforar el golfo de San Lorenzo con el cabo Gaspé.
Mr. Tremblay me aseguraba que los vikingos habían visitado los Mi’kmaq, tribu de Algonquinos, y en sus sagas los llamaban Skraelingars. Ese encuentro violento se olvidó y más de 400 años después los Mi’kmaq recibieron bien a los franceses con Jacques Cartier en 1534 y Samuel de Champlain en 1603. En sus aguas venían balleneros vascos y nórdicos, la pesca del bacalao alzaba la economía de la región y los pescados se secaban sobre las piedras de las playas, en sus bosques se cazaban caribúes, ahumaban el salmón, y más blancos llegaban con su religión; se creaba una nueva raza.
La vida ha cambiado, han llegado las carreteras, las máquinas y las computadoras, Tremblay me amenazaba con no usar ese demonio llamado Internet, que es más temible que Gluskap, el legendario guerrero Mi’kmaq. Verdes campos que contrastan con el azul profundo del océano, Gaspésie es tierra de leyendas azotada por los vientos helados del invierno y el sol despampanante del verano, es el fin de la tierra que me cautivó a tal punto que no quería irme nunca. Era una nueva parte de mi alma y seguía absorbiendo las historias de Tremblay mientras comíamos bogavante y salmón ahumado, degustando la cerveza Pit Caribou.
El tiempo se detenía hasta que finalmente me preguntó mis impresiones de Gaspésie. Le conté que cuando el avión aterrizó en Mont-Joli, la luz era traslucida, el sol brillaba para resbalarse sobre las aguas sosegadas del río Saint Laurent meneadas por las mareas. Zoé me esperaba con la alegría que caracteriza las hijas de Gaspésie, nos fuimos directamente a los jardines Reford o jardines de Métis donde nos esperaba Alexander, nieto de la señora Elsie Reford, quien creó esos jardines encantados con pasión desde 1926. Paseamos entre bosques misteriosos, praderas florecidas, prados diseñados con flores de colores sorprendentes, azaleas, rododendros, petunias, lilas que explotaban con colores, arroyos que cantaban, cada flor era un asombro, cada rincón era un poema. El festival Internacional de Jardín se estaba montando como cada año con artistas creativos que diseñaban unos espacios verdes surgidos de cuentos, mezclando objetos y plantas para crear un monumento a la imaginación. Finalmente llegamos al hermoso Lodge Estevan construido en 1887 y que alberga ahora un exquisito restaurante donde el Chef Pierre-Olivier Ferry nos hizo descubrir su menú inspirado por la cosecha del jardín, mezclando verduras y flores comestibles. Fue un verdadero festín como solo se degusta a la orilla del Saint Laurent con su toque gaspesino, de fin de la tierra.
El coche nos llevaba por las lomas que adornan la orilla del gran río que en esa zona mide cerca de 60 km de ancho, unos pequeños faros rojos y blancos decoraban el paisaje suntuoso, pasamos Matane con la flecha plateada de su iglesia, el cabo Chat se perfilaba como un monte, y en Sainte-Anne-des-Monts, encantador pueblo de casas coloridas alrededor de su iglesia, y dejamos el río para internarnos en la península. Alcanzamos rápidamente las montañas Chic-Choc del Parc National Gaspésie que alzan su pico más alto, el monte Jacques Cartier, a 1268m, cubiertas de bosque y desnudas en su cima con solo algunos rastros de nieve. Los torrentes las perforan y corren por los valles, unos caribúes habitan las partes altas en medio de vegetación, los alces viven en los bosques, las flores invaden para gozar de un verano corto, y las vistas son soberbias.
Nos instalamos en el Gîte du Mont-Albert, al pie de ese monte Albert de más de 1000 metros y dedicamos el día entero a su ascensión por un sendero que nos llevó a través del bosque, con vistas alucinantes sobre las montañas, esas que habían sido trabajadas por los glaciares. Alcanzamos la cima donde quedaba nieve del rudo invierno que quedaba en el recuerdo de las montañas impregnadas ahora del olor a flores salvajes de una vegetación que estalla en esos meses cortos de un verano templado. La vista desde la cima era sublime, los caribúes no aparecían pero los lagos de la cima reflejaban un paraíso. Bajamos por el otro lado que nos llevó por un camino de piedra y empinado al lado de una cascada que se transformó en torrente, pasamos puentes y lagos inmóviles como espejos, bosques encantados y saltos de agua vertiginosos, y cuando salimos del bosque más tarde que lo previsto, nos estaban buscando los guardabosques. Solo fue retraso, algunas caídas y el placer de disfrutar de la naturaleza.
Mr. Tremblay compartía sus experiencias conmigo, absorbía mis historias y se reía. Le contaba cómo habíamos seguido por la carretera hasta llegar la orilla de la Baie des Chaleurs donde los faros puntuaban la costa, las flechas de las iglesias titilaban el cielo, y descubrimos la fábrica de la cerveza Pit Caribou, visitamos una antigua secadora de bacalao, descubriendo la fastuosa costa donde lo verde de las praderas se seguían con lo azul del océano, interrumpidos por acantilados rojos. La carretera era como una serpiente que visitaba los bosques y pueblos y navegábamos sobre ella admirando el suntuoso paisaje. En una curva, Zoé detuvo el coche y aquí estaba: el famoso Rocher Percé, una inmensa roca perforada por un hoyo, atado a la tierra verde y ocre por una lengua de arena y en la rivera surgía el encantador pueblo de Percé, con sus tiendas y su aire del mundo de antaño. Me inventaba las historias más románticas, me disfrazaba de ballena o de foca explorando la costa donde los acantilados toman los colores de un atardecer perpetuo. Embarcamos en la Croisières Julien Cloutier, dimos la vuelta al Rocher Percé, observando su diseño accidentado forjado por los elementos de la naturaleza, la rudeza de los inviernos de Gaspésie, la fuerza de los vientos polares y los calores del corto invierno. Dimos la vuelta a la gran isla de Bonaventure, absorbidos por la altura de las quebradas y la gran cantidad de pájaros y focas que los adornaban. Desembarcamos en lo que fue una antigua aldea de pescadores, en esa isla que lleva el estatus de parque nacional, Carole Couët nos explicó de manera muy figurativa la vida de los Northern Gannets o pájaros bobos, imitando sus postura, su manera de caminar, sus costumbres y caminamos por un hermoso sendero que nos llevó del otro lado de la isla para acercarnos a la colonia de bobos, una de las colonias más grandes de Norte América, seguramente la de acceso más fácil. Al regreso, terminamos nuestro fabuloso día en la mesa de “La Maison du Pêcheur” para degustar bogavantes y el famoso salmón ahumado en la región. Las luces se apagaron y desde el Hotel “Le Mirage”, en la oscuridad de un noche clara, adivinaba la silueta del Rocher.
La noche alcanzó las 4 de la madrugada y el sol se elevó detrás del Rocher, pintando la silueta de negro, alumbrando en rojo y violeta un cielo que se alejaba en el infinito. Era un espectáculo surrealista, un tejido de colores y formas surgidos de una leyenda del lejano norte, un cuento de mar, sirenas y despedidas de las tinieblas. Me quedé meditando, los ojos perdidos en la imagen que cambiaba de color, y mi mente estaba en blanco hasta que el sol espantó la bruma y mi alma aterrizó sobre el litoral.
Desayuné al estilo Vieille France, unos pains au chocolat, y empezamos a recorrer la costa donde se intercalaban acantilados y planicies con lagunas, iglesias y playas, pasamos Gaspé para circunvalar la gran bahía y llegamos al embarcadero, nos subimos a la lancha para recorrerla. Descubrimos ballenas, los nombres sonaban, la Blue Whale, la Fin, Humpback, la Mink, y las veíamos salir del agua a la suficiente para ser vistas. De regreso a tierra firme, caminamos a lo largo de la costa adornadas de caletas de agua transparentes, visitamos la antigua secadora de bacalao, la Hyman & Son General Store, l’Anse Blanchette y Dolbel Robert House que nos permitió revivir el pasado. Unos artistas representaban las escenas y canciones de antes, el ambiente era el de la época remota cuando Gaspésie era muy aislada, perdida entre los meses de eterno invierno, palpitando con el corto verano.
El Forillon National Park está cubierto por una vegetación habitado por osos y pájaros, y desde el mirador observamos parte de las colonias de pájaros y el faro de Cap des Rosiers. Ese día, regresamos por la Bahía de Gaspé hasta Percé, cenamos en restaurante Riotel Percé con un All you can eat Lobster fantástico, hasta perdimos la cuenta de cuanto podríamos comer.
Nuestro último día nos llevó a caminar por la montaña que domina Percé para obtener unas hermosas vistas del pueblo, le Rocher y la isla, inmersos en un bosque de cuentos, descubriendo una cascada excepcional. Tuve que dejar mi vista del Rocher y mi plática con Mr. Tremblay, me sentía tan a gusto con ese viejo marinero que vive al ritmo de las peligrosas nevadas y el sol radiante del verano, llevado por los incidente de su historia y su lugar, la Gaspésie. Con sus años, no dejaba de caminar diario unos 6 o 7 km según donde lo llevaban sus pasos, y sus historias habían terminado de enamorarme de una de las regiones más hermosas de Canadá. Era sin dudas el fin de la tierra, donde todas las leyendas se imaginan y se forjan, donde los duendes brincan en la nieve y las ballenas sonríen en el verano, un mundo que surge de la magia de su luz, los colores de sus flores y el brillo de sus acantilados.