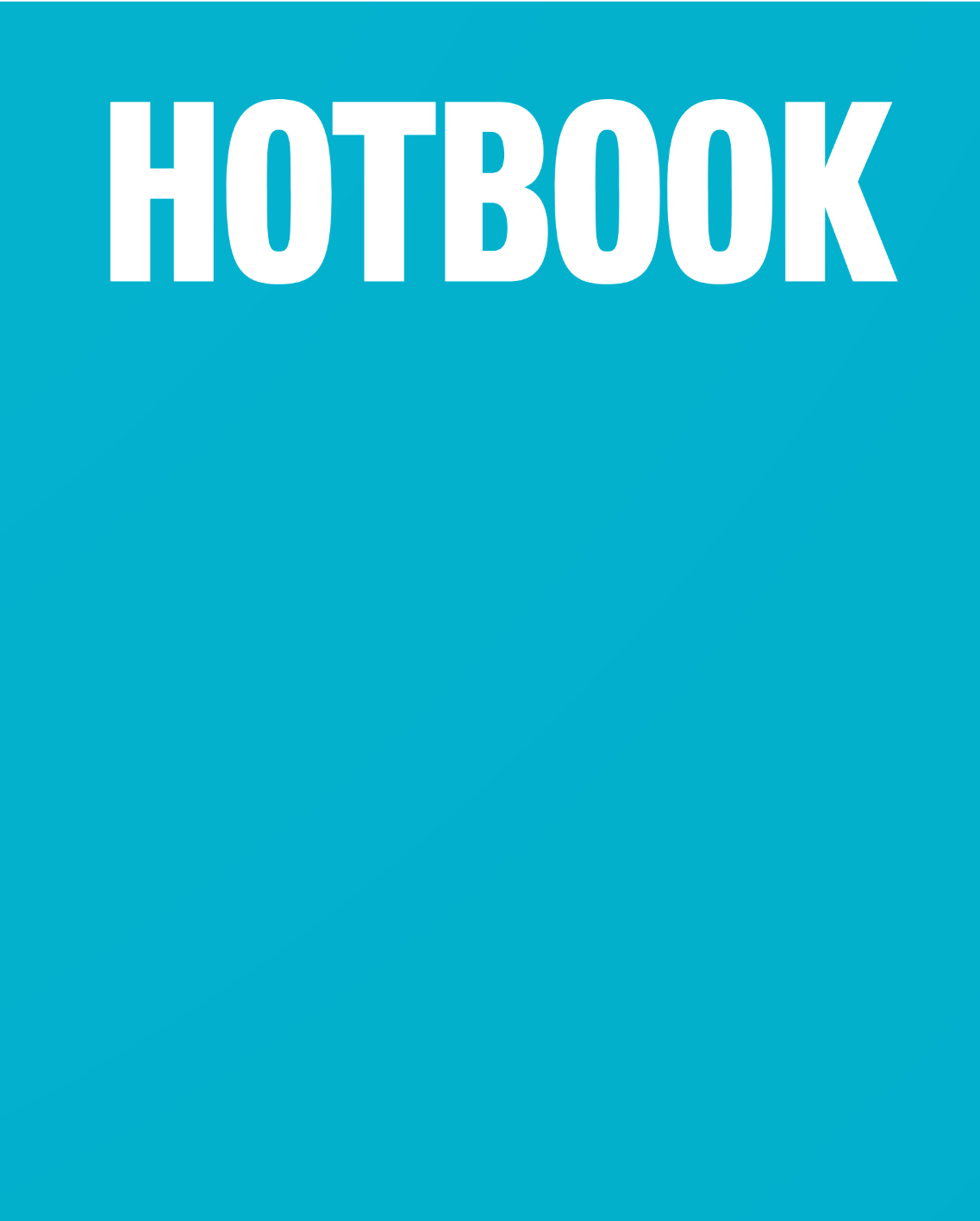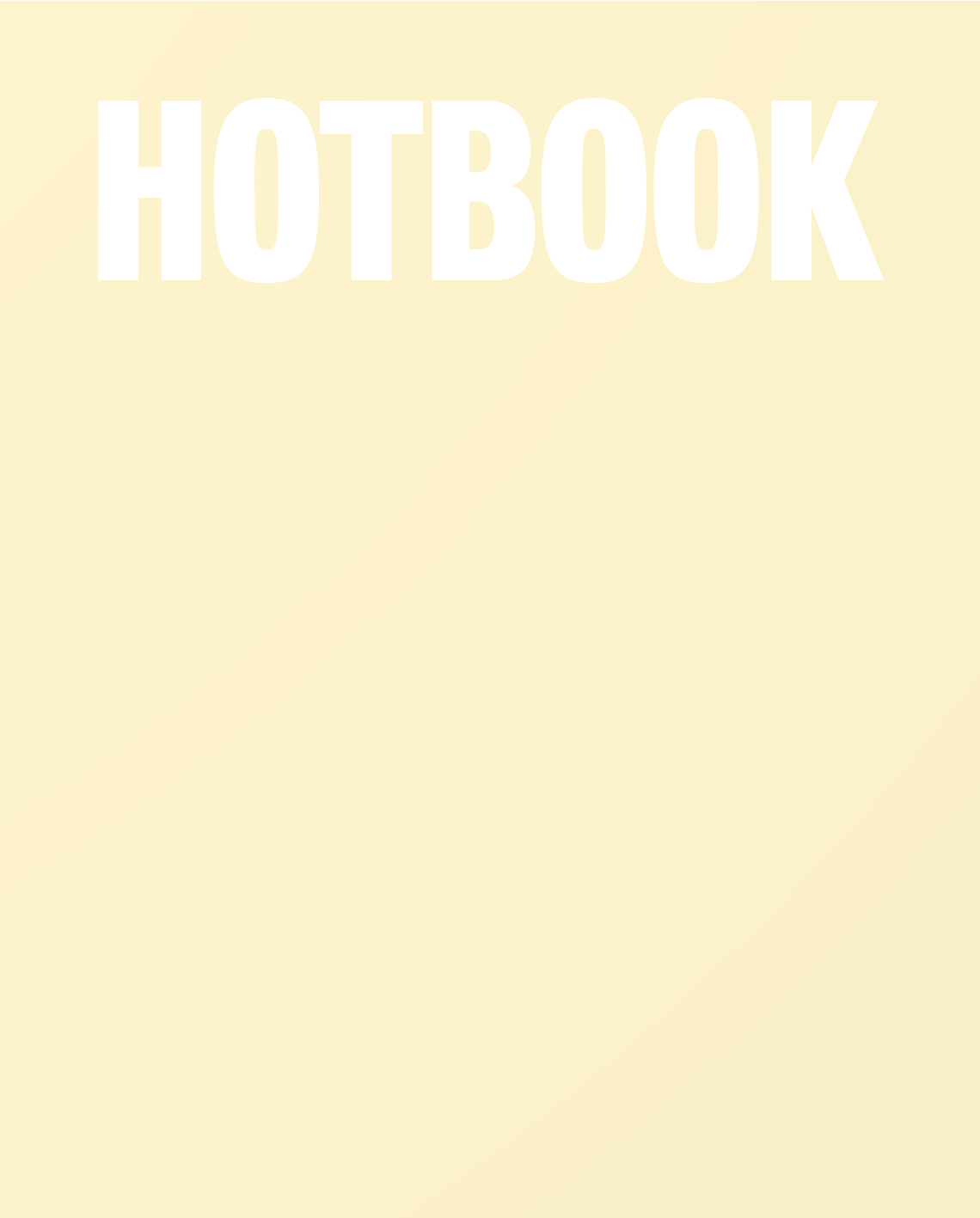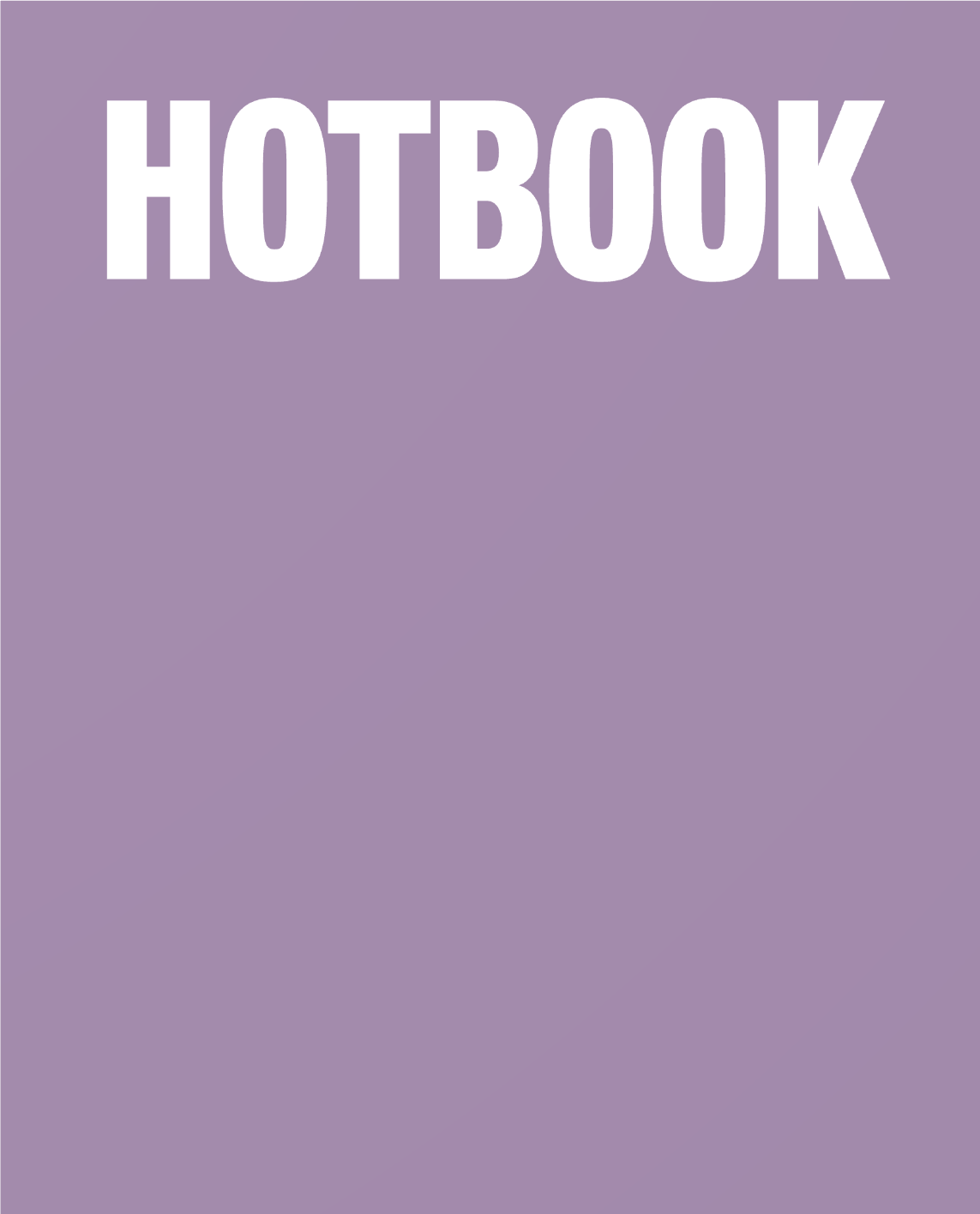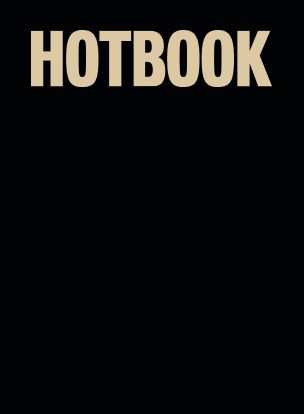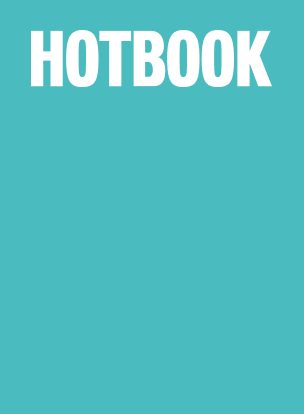¡Ma nel xóchitl, ma nel cuícatl! ¡Siquiera flores, siquiera cantos! (Náuhatl)
Debieron de ser las rosas cultivadas a cielo abierto, o quizás las bugambilias eternamente florecidas de Cuernavaca, en medio de la tibia brisa que recorre la llanura, antes de perderse nuevamente en la sierra de Chichinautzin, las que le dieron colorido mágico al momento de inspiración que Gabriel García Márquez vivió aquel enero de 1965, cuando conducía su coche rumbo a Acapulco. Justo en ese punto del camino decidió regresar a escribir su obra cumbre, Cien años de soledad.
Y es que, más allá de ese relato del noble que vivió la mitad de su vida en México agasajado con supersticiosas rosas amarillas cada cumpleaños hasta el día de su muerte, las flores de México forman parte vital de esta cambiante geografía: desde los bosques húmedos y tropicales del sur, las fértiles altiplanicies templadas en el corazón de nuestro mapa, a las ariscas montañas del norte y los extremos que impone el desierto.
Son tan ricas sus variedades y están tan ligadas a nuestra cultura que han sido inmortalizadas en las caleidoscópicas expresiones artísticas de los pueblos indígenas y en las obras de reconocidos pintores mexicanos, como Diego Rivera, quien colmó muchos de sus cuadros con blancos alcatraces.
Podría afirmarse que en México todas las formas del arte representan el uso de las flores: música, literatura, pintura, escultura, cerámica, tapices, orfebrería, forja y madera. El apego a las flores en México ha dado origen a distintas tradiciones, como las flores de papel de seda que reproducen rosas, claveles o zinnias para los altares y las tumbas. Y en el Día de Muertos, la infaltable flor de cempasúchil cobra vida con su naranja luminoso y nos recuerda que en nuestra cultura la muerte no es oscuridad.
En un país romántico, donde las baladas se resisten a abandonar los escenarios y los enamorados se besan sin complejos en las calles, las flores encuentran más de una oportunidad para conmemorar, para llevar mensajes y flechar con sentimientos. Ya sea en medio de modernas avenidas, en las plazas comerciales o, incluso de forma inesperada, en cualquier semáforo, las flores captan la esencia de un pueblo enamorado del color.
Y así, en el paisaje mayoritariamente gris de la gran ciudad, la alegría multicolor del mercado de flores de Jamaica nos sorprende. Ubicado al sureste del Centro Histórico, concentra la mayor oferta de flores para la ciudad. Sus puestos atiborrados de flores y follajes compiten en una fresca opulencia por atraer al comprador.
Basta acercarse unas cuadras para sentirse arropado por la naturaleza y olvidarse del lamento de las sirenas o el cansado ruido del tráfico de la zona. Sus más de cinco mil tipos de flores y plantas ornamentales nos trasladan de súbito a una visión primitivista del paraíso.
Las flores mexicanas y su floricultura han crecido con el paso de los años en forma sostenida y sigilosa, en retazos de color que ya suman más de veinte mil hectáreas y que poco a poco visten mesetas o colinas, llanos y veredas con alfombras de flores nativas, exóticas o comestibles en Michoacán, el Estado de México, Puebla, Querétaro, Jalisco, San Luis Potosí y Morelos, principalmente.
Las dalias —que los aztecas ya usaban como planta medicinal—, las gerberas, los alcatraces, la flor de la alcachofa, o la del agave azul —que aparece solamente una vez en su vida—, las lujuriosas orquídeas de las selvas de Chiapas —cuyos nombres, Cymbidium, Dendrobium y Phalaenopsis, parecen extraídos de pociones mágicas— entretejen, junto a los follajes que las enriquecen, historias únicas. El ruscus, la camelia o la limonaria, el iris o las astromelias, los crisantemos, los jazmines y los agapantos han visto, junto a las rosas, las lágrimas de emoción por vidas que inician, se unen o recién se apagan.
Tradiciones, ritos, usos y costumbres mexicanas alrededor de las flores han volado, como el polen, y han rebasado nuestro territorio para convertirse en símbolos globales. Pocos saben que la flor de navidad, la infaltable poinsetia que tiñe de alegre rojo los diciembres, es tan originaria de México como el agave.
Al despedirnos, mientras caminamos sobre pétalos y hojas sueltas por el piso, recordamos que es muy probable que no puedas ir al campo todos los días y disfrutar sus aromas y colores, pero que no debes dejar de regalarte la posibilidad de traerlo a donde te encuentres, a través de las flores.