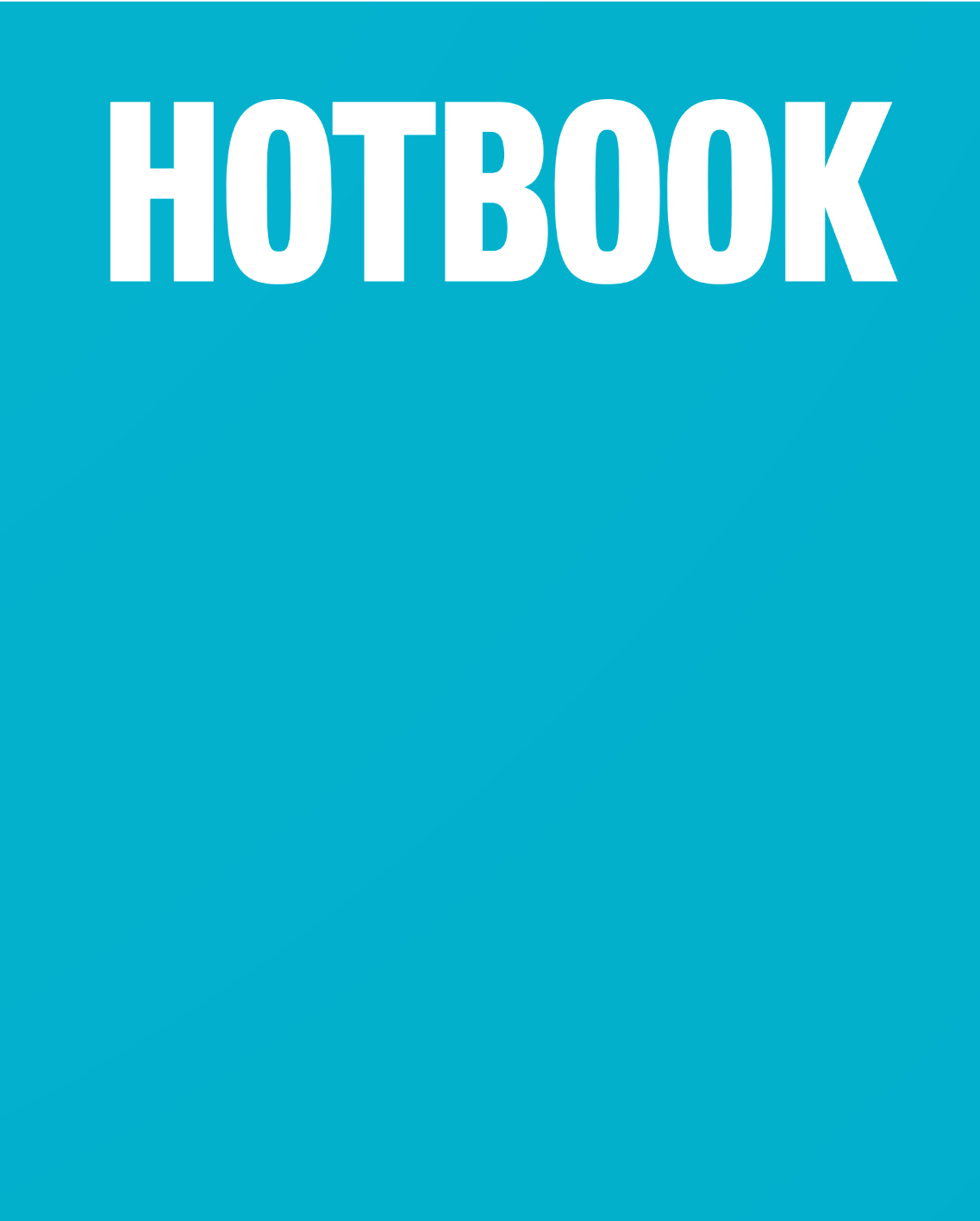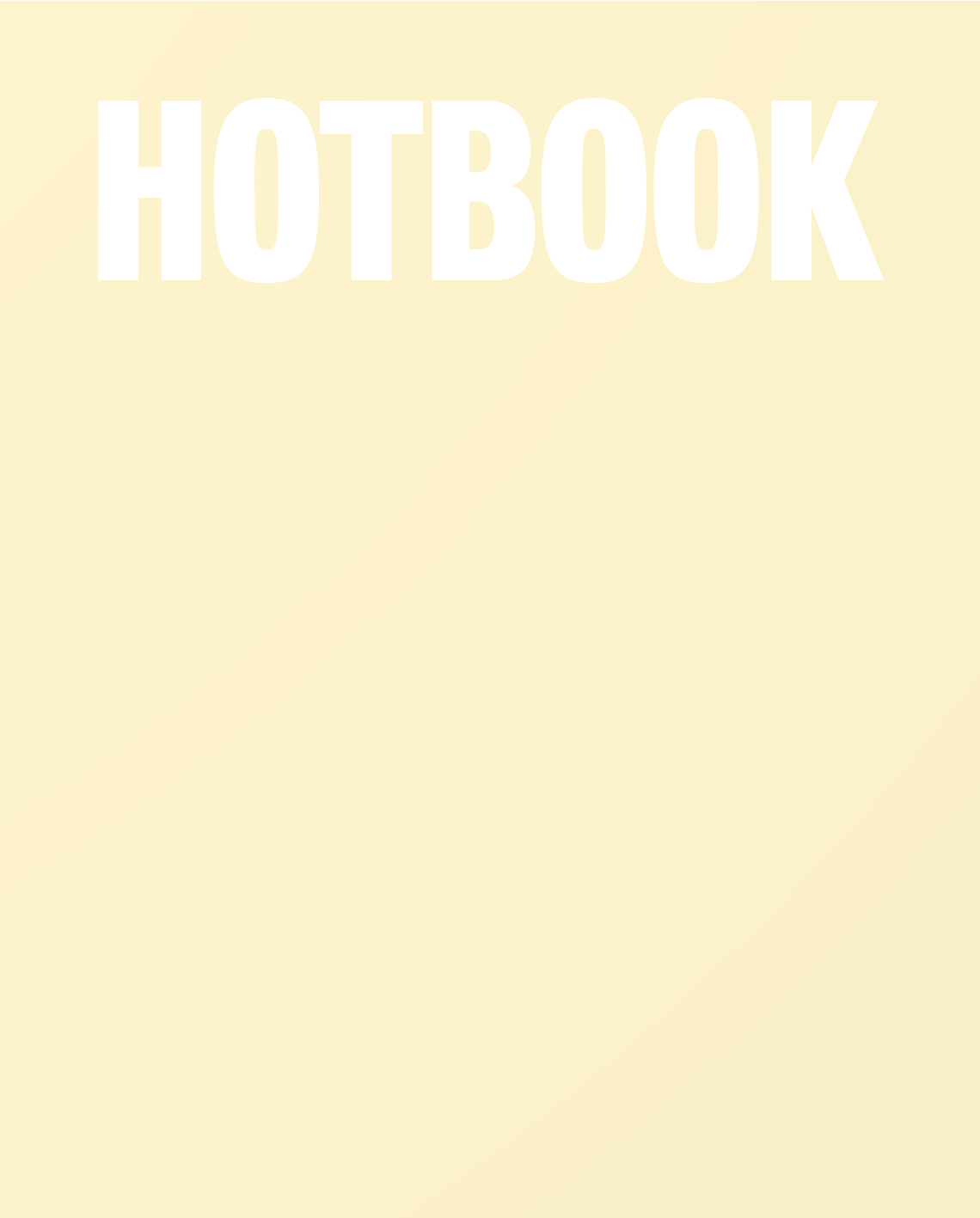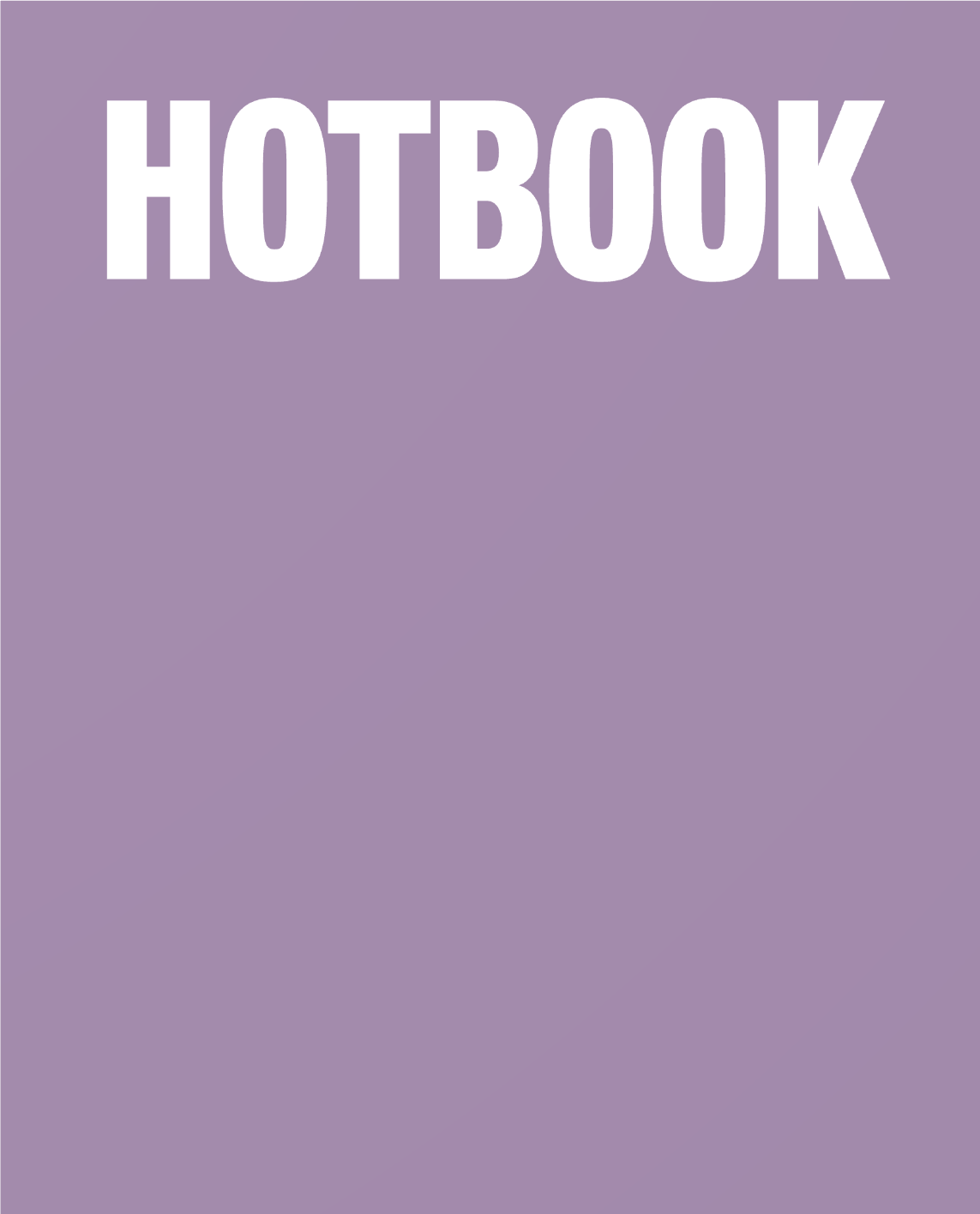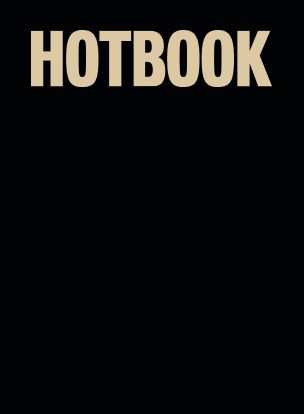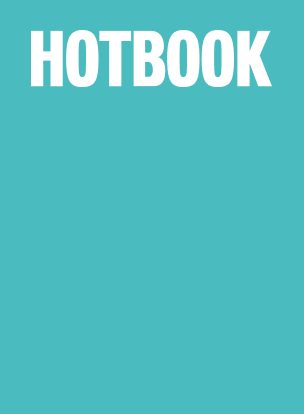Si la tierra pudiera hablar, nos contaría cómo los ojos maravillados de la gente visitan un país y sus labios comentan cómo Marruecos desconcierta. Es un cuento, una fábula que lleva por senderos que sorprenden por su belleza, un libro con imágenes que impactan. Nos sumerge en un mundo árabe al son del muecín, a la sombra de los minaretes, en lo fresco de sus patios cubiertos de zelliges (mosaicos marroquíes). Casablanca, la enfrento con su tumulto de gente y coches, el nuevo tranvía pasa por la avenida Mohammed V, adornada por bellos edificios blancos Art Déco con ornatos árabes, recuerdos del pasado colonial. La mezquita construida por el rey Hassan II, con el minarete más alto del islam occidental, surge del mar como un símbolo extravagante con sus pisos de mármol, sus techos de cedro, su decorado de estuco labrado. En el Habous, barrio marroquí construido por los franceses, visito las calles. Los minaretes y los suntuosos patios de la Mahkama del Pacha, cerca del palacio real. Me fascinan los olores a aceitunas, a limón confitado, a cuero; el de los pasteles de chez Bennis o de los simples sfinges que se fríen. La costera es linda y me alojo en el Four Seasons. Ceno en Rick’s Café, un restaurante en la medina antigua amurallada que recuerda la película Casablanca. Mi ciudad es un placer que se tiñe de blanco, al borde entre Europa y el África subsahariana, cosmopolita, divertida, viva de emociones.
La autopista me lleva a El Jadida, ciudadela construida por los portugueses en el siglo XVI con el nombre de Mazagão. Junto a la muralla que mira al mar, visito la cisterna, un fascinante cuarto con 25 pilares que sostienen 35 bóvedas que se reflejan en el agua que tapiza el suelo. La luz que penetra el recinto a través de una bóveda, le confiere un ambiente místico que hace vibrar.
Siguiendo las olas que asaltan playas y acantilados, llego a Essaouira, fundada por los portugueses en 1506 con el nombre de Mogador. Los fenicios venían a cosechar el gasterópodo murex en sus islas, del cual obtenían el color púrpura. La ciudad luce una hermosa muralla con su scala y con sus cañones, su aire cargado de sal de las olas, y sus puestas de sol al son de las gaviotas. Me instalo en el Palais l’Heure-Bleue, un antiguo palacio del siglo XVII, con una azotemirador y un patio. Su bar me sumerge en un mundo de aventura, con sillones de cuero, que vi- bran al ritmo de una novela de Paul Bowles. Me inmiscuyo en mi novela caminando por los callejones que pasean por debajo de las casas, seguido por el viento que se infiltra entre hermosas puertas adornadas de cantera, tiendas de joyas bereberes o artesanía de tuya o thuja, un conífero aromático que crece en la región.
El puerto me recibe con su millón de gaviotas que parten el aire, un torrejón que vigila las lanchas azules y su ambiente cargado de yodo y pescado. Degusto un exquisito centollo y sardinas asadas. Me siento Ibn Battuta, el navegante marroquí que exploró su mundo del siglo XIV. Seguí explorando callejones, patios, mercados, platicando con unos músicos que me cuentan de la música gnawa, cofradía mística de origen subsahariano que usa cantos, danzas y rituales para llegar al trance. Essaouira fascina, hechiza, inventa las leyendas.
Los arganes adornan la carretera, las cabras se trepan para comer hojas y frutos, y de ese fruto se extrae el aceite de argán, como lo observo en la cooperativa. Marrakech es un mundo medieval catapultado al siglo XXI con sus hordas de turistas. Me sumerjo en la famosa plaza Djemaa el Fna, esquivando gnawas, encantadores de serpientes, brujos, cuentistas, las que pintan las manos con jena, las bicicletas y carretas, los puestos de brochetas, vendedores de dátiles y nueces.
Por las calles del zoco llego al Riad Enija, un suntuoso palacete de cuatro patios adornados con zelliges, fuentes y balcones, madera de cedro, estuco, y cargado de sensualidad oriental. Entre los callejones del zoco recorro las hermosas tumbas saadies, el elegante palacio Bahia, la madrasa de Ben Youssef con sus ventanas de celosías, el museo Ben Jelloun, la Koutoubia cuyo minarete es hermano de la Giralda de Sevilla, la Menara con su estanque y pabellón rodeados de olivos. Los montes Atlas vigilan mis aventuras en los zocos de especies, de muebles, de cobre, y en la tarde disfruto del hamam o baño marroquí público. Ceno en el Jad Mahal, un restaurante con show al estilo circo, y otro día en Chez Ali para admirar el folclor. Marrakech conserva su encanto que fascina.
Pasando el Atlas, de valles en cañones, cruzo el Tizi n’ Tichka (2,260 m) y desciendo al lado desértico de montes rojizos y pueblos de adobe. Me detengo en Ait Benhaddou, una suntuosa kasbah de adobe. Sus callejones me hacen sentir el calor de esos muros rojos. En Uarzazat, me alojo en Dar Kamar, una casa de adobe dentro de la kasbah, con una terraza que se abre sobre el oasis, lugar de gran sensualidad, que resplandece en el atardecer.
Paso los oasis verdes al pie de las cimas blancas del Atlas, y los pueblos de adobe se dejan dominar por los muros altos de los ksars (casa grande). En Skura, me infiltro entre los muros de adobe y casas visitadas por la luz de ventanas chicas; la gente me recibe con un té de menta. En Keela N’Gouma, visito los campos de rosales cuyos pétalos se usan en perfumería. En el valle del Dades, las kasbahs y ksar de adobe se destacan sobre lo verde, unas rocas de formas extravagantes alumbran el paisaje rojizo. El oasis de Tinghir se escurre con las casas de adobe que in- filtran los sembradillos y sus puertas chismean. El cañón del Todgha, un pasillo de 10 a 20 metros de ancho con muros verticales de casi 200 metros de altura, es un escenario contundente, donde el sol penetra a la sombra de sus paredes.
El desierto de piedra lleva a las dunas de Merzuga que anuncian el gran Sahara. Con mi 4×4 me aventuro en ese mundo amarillo y rojo, que se mueve con el viento, hasta llegar al lujoso campamento Madu donde me sirven comida tuareg. En la tarde, en mi dromedario, escalo las dunas hasta caminar descalzo sobre esa fina arena. El atardecer es solemne, solo se escucha el crujido de un grano contra el otro, el mundo se silencia, el aire se apaga. Los rojos alarmantes del cielo se reflejan sobre las dunas y el mundo me pertenece.
Siguiendo el oasis del Ziz, penetro las montañas del Atlas Mediano hasta el bosque de cedros donde encuentro los macacos de Berbería. Ifrane aparece, pequeño pueblo de estilo francés que se tapiza de nieve cuando el invierno se instala. En Fez me hospedo en el Riad Fes, un maravilloso palacete donde vivo Las mil y una noches entre sus patios, su extraordinario hamam, su bar con fuente y su excelente cocina. Es mi refugio deseado, mi lugar idílico y, desde su terraza, disfruto el llamado del muecín y el suspiro de la ciudad.
Camino por sus callejones, reencuentro las emociones, y llego a la plaza Nejjarine con su fuente de azulejos y el funduk (hotel) del siglo XVIII. Visito las madrasas Bou Inania (de 1351) y Atarrine (de 1310), con sus balcones de celosías. Ad- miro el patio de la mezquita Al Karaouine construida en 859 bajo el mando de Fátima Al Fihri, atada a la universidad más antigua del mundo. Visito la zaouia de Moulay Idriss II (mausoleo del fundador de la ciudad), me pierdo en los zocos de artesanos que trabajan el cobre, las pieles, los tejidos, me asomo al recinto de los curtidores de pieles, empujo las puertas de suntuosos palacios, paso las puertas de la muralla como la Bab Boujloud, visito la medina de Fez el Jdid, el barrio judío del Mellah, la puerta de bronce del palacio real, los alfareros. Fez no se abre en un día, me fascina perderme en sus callejones a lo largo de los días tranquilos.
El tiempo se agota, visito Meknés y su imponente Bab Mansour, admiro los mosaicos surgidos del pasado romano de Volubilis, y me adentro en las montañas del Rif con su bosque de alcornoques, para alcanzar Chefchaouen, el pueblo azul. Sus callejones empinados se mezclan con escaleras y descubro el hechizo de sus puertas azules, sus zaguanes, sus plazas que invitan a platicar a la sombra de las parras. Las mujeres susurran en las puertas entreabiertas, los hombres degustan un té frente a la muralla de la kasbah, y me alojo en el Riad Lina, antigua casa delicada. Mis pasos se inmutan mientras mi alma se emociona entre las casas altas de muros de color cielo. Chefchaouen conserva un alma andaluza, pero palpita con una música oriental.
En Tetuán me pierdo en la medina, en Tánger respiro el aire del estrecho de Gibraltar, pero es en Azilah donde disfruto la muralla que desafía el Atlántico, observando el cementerio que duerme a la sombra de la brisa marina. Fundada en el siglo II a.C., conquistada por los árabes, Azilah fascina con sus muros blancos perforados de puertas verdes o azules y su enorme bastión. La humedad del mar se seca con el sol implacable y la bruma toca a las puertas en la noche, los artistas exponen sus obras y los mariscos de Casa García agracian a los visitantes desde hace 80 años.
En Rabat me pierdo en los callejones de la Kasbah des Oudaias (siglo XII), cuya muralla desafía el río mientras su puerta monumental reta a cualquier invasor. El mausoleo del rey Mohamed V me impresiona por la blancura del mármol, sus lámparas de bronce observan la torre Hassan, minarete gemelo de la Giralda. La puerta del Chellah me recuerda que la historia es un laberinto insólito porque ese recinto amurallado fue ciudad romana, fortaleza medieval y necrópolis.
Me siento vibrar con nuevas emociones, vagando sobre los pasos de mi infancia, admirando los vestigios del pasado capaz de construir maravillas. Me siento como un narrador medieval, un escritor viajero, un novelista del presente, y mis emociones se absorben por el amor a Marruecos. Me estremezco en sus brazos, en ese mundo que hechiza antes de enamorar.