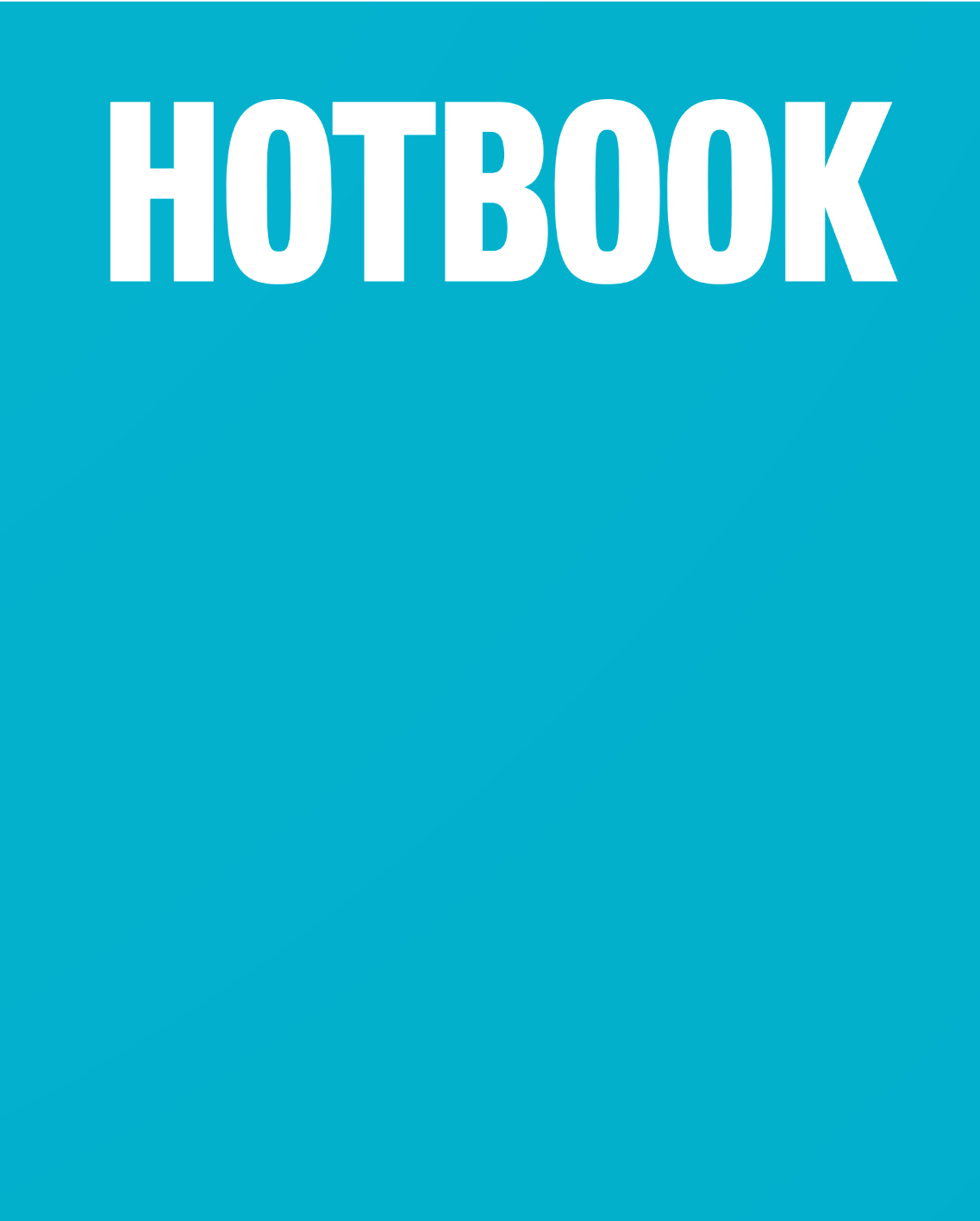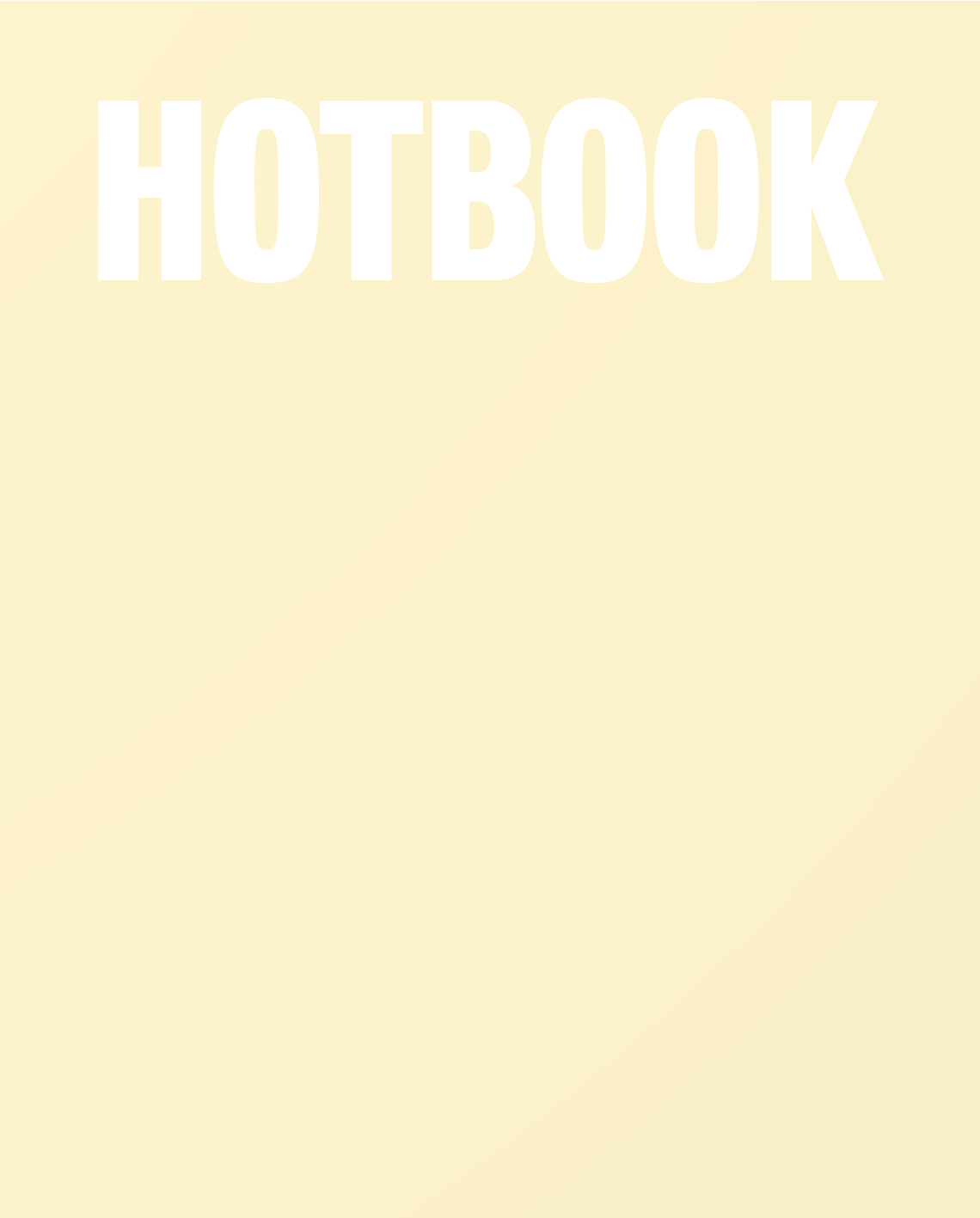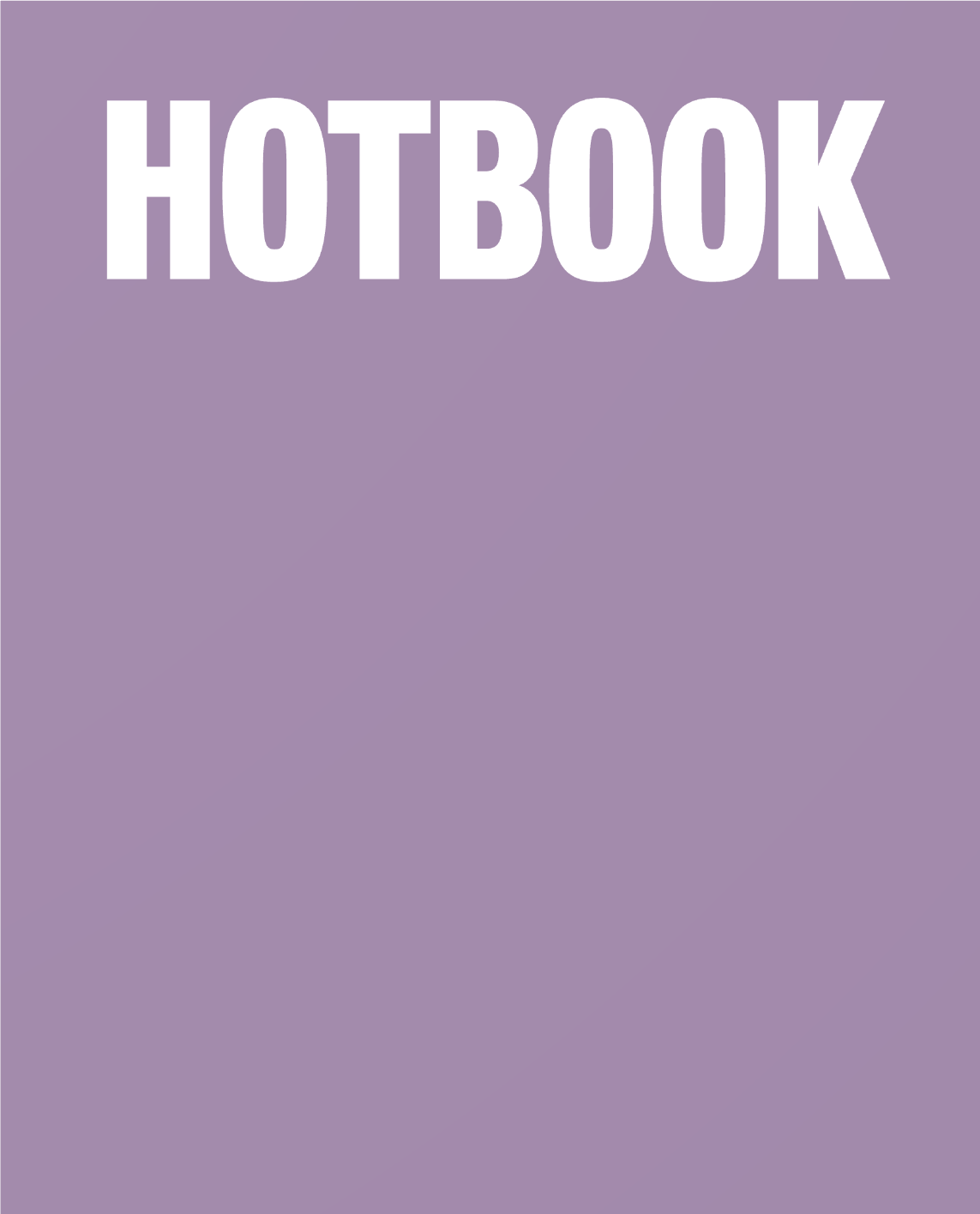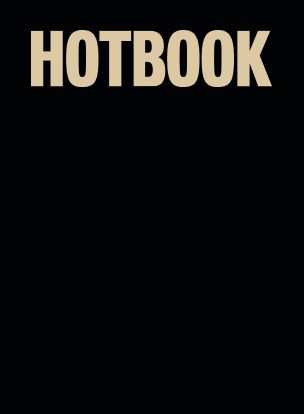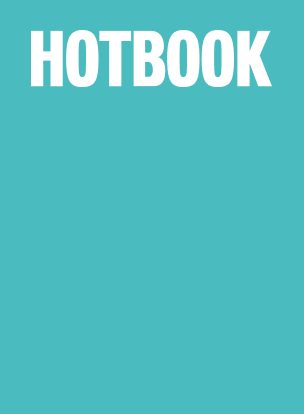En el corazón de la antigua Birmania, donde parajes inexplorados y dictaduras rancias conviven en una incómoda armonía, descansa un valle inundado que no entiende de discreción. Inle no es el lago más extenso de Myanmar y no alberga monstruos legendarios. Tampoco se acompaña de superlativos memorables y su profundidad máxima, antes que intimidante, es un tanto irrisoria. Aun así, en una región tapizada de estupas cubiertas de oro y templos milenarios, el lago logra llamar la atención. Inle no tiene títulos ni números apantallantes que presumir, pero cuando la grandeza se sirve con pescadores que caminan sobre el agua, cielos que se pintan de mil colores y sonrisas que recuerdan los placeres simples, la cuantificación no es más que un consuelo innecesario.

La historia moderna de Myanmar está vejada, como si fuera una especie de condena, por contrastes enigmáticos y paradojas incómodas. La misma dictadura que ha regido al país en las últimas décadas es la responsable de sus postales vírgenes y sus caminos apenas transitados. Los precios ridículamente baratos que festejan las visitas, son consecuencia de salarios precarios y niveles de desarrollo cuestionables. Y las políticas impulsivas de Estado, que obedecen a caprichos autoritarios, entorpecen la imagen birmana en el extranjero. Quizás por eso, pese a que abrió sus puertas al turismo hace ya un cuarto de siglo, el país se encuentra relativamente aislado.
Compartir frontera con países como China, India y Tailandia no parece suficiente para contagiar a Myanmar de ávida globalización. Cuando menos no todavía. Incluso en los grandes centros urbanos del país, los logotipos conocidos y las cocinas expatriadas son menos frecuentes que los pies descalzos y los ríos que sirven como regadera. A cambio de sacrificar puntos de viajero frecuente, infraestructura envidiable y caracteres en alfabetos conocidos, la cotidianidad birmana seduce a las visitas con bosques que devoran la fe, manos que no han perdido el don artesanal y calidez que rebasa los límites de la literalidad.

En Inle, 600 kilómetros al norte de Rangún, las disparidades birmanas también están presentes. Afortunadamente, tienen más que ver con aeropuertos de pacotilla y ciclistas sin cascos que con capitales mudadas por presunta paranoia o políticas nacionales de limpieza étnica. Sin caos urbano ni presencia visible del ejército, las principales preocupaciones en el lago tienen que ver con el pronóstico de lluvia, el cultivo de jitomates y la población de peces. Hasta hace relativamente poco, la vida en Inle obedecía a una lógica orgánica de subsistencia, trueque y autoconsumo. Eso ha cambiado. Junto con los turistas, navegan por el lago costumbres ajenas y fajos de dinero.
Cada vez son más los hoteles a orillas del agua y las cocinas con menús traducidos, pero el lago no ha perdido del todo su inocencia. Las postales de Inle, entre huertos flotantes y botes guiados por remos, todavía retratan miradas genuinas, atardeceres silenciosos y noches estrelladas que esperan, sin prisa ni anhelo, al llamado futuro.
BUENAS COSTUMBRES
Todavía está oscuro y el lago ya ha perdido su delirio de espejo. Aunque los poblados de Inle tienen electricidad, incluso cuando levitan sobre el agua, el día a día se entiende mejor con el sol que con Edison. Los botes comienzan navegaciones largas, la colección de graznidos anuncia el comienzo de un nuevo día y el negro de la noche prueba cientos de colores antes de optar por el azul costumbrista.
La mayor parte de la población local depende de oficios artesanales que no perdonan sueños prolongados ni caprichos vacacionales. Por eso, cuando el reloj marca horas ingratas, el paisaje del lago está inquieto. Las madrugadas delatan a un puñado de agricultores impacientes, a una que otra mujer que prefiere lavar ropa en relativo silencio y, sobre todo, a cientos de pescadores que se valen de su balance maestro para seducir a carpas y bagres. Las aguas de Inle son hogar de medio centenar de especies de peces, algunos endémicos, que forman parte de la dieta, la economía y las postales más emblemáticas del lago.

Producto de un viejo mito que anticipa sustos y escapes escurridizos, los pescadores locales practican su oficio con acrobacias que incluyen remar con un pie y mantener el equilibrio con el otro. La escena, acompañada de bruma y sombreros cónicos, es el estandarte autoproclamado de Inle. Eso explica la relación diez a uno entre piraguas pesqueras y botes colmados de cámaras voraces. Las redes, acostumbradas a las miradas curiosas, se mueven y posan para los lentes con sospechosa soltura. Pueden pasar horas sin que los supuestos pescadores, vestidos a la vieja usanza y aceptando propinas generosas, se preocupen por algo más que su sonrisa falsa.
Un poco más lejos, en un rincón del lago desprovisto de referencias hoteleras, un grupo de hombres maniobra con destreza su remar onírico. Sobre las balsas, pescadores desprovistos de trajes folclóricos pasan desapercibidos. Sus redes están llenas, pero no forman parte del espectáculo voyeurista. Y el hermetismo birmano, incluso cuando ignora los pecados neoliberales, no alcanza para cobrar una cubeta de pescado en lo mismo que una foto.
Con la salida del sol, el resto del lago cobra vida. Los monasterios reciben visitas, los trabajadores se ponen en marcha y los botes turísticos que prometen una probadita genuina de localidad plagan las aguas. Entre palafitos de colores y muelles viejos de madera, Inle seduce a las visitas con recorridos más o menos armados. Escapar de las trampas turísticas, sin dominio del birmano, es prácticamente imposible. Por eso, las sorpresas tienen más que ver con la espontaneidad que con un itinerario que se antoja tan exótico como refrito.

Aldeas que tienen fama por su trabajo de orfebrería, talleres que muestran la elaboración artesanal de cigarros saborizados y telares de cintura que traman la fibra de la flor de loto, comparten el título de paradas presuntamente obligadas del lago. En los estudios joyeros, decenas de lingotes de plata son fundidos hasta convertirse en dijes de peces voladores y manadas de elefantes que revelan imperfecciones del trabajo manual. En las cigarreras, manos desgastadas enrollan hojas de tabaco con plátano seco, esencia de miel y semillas de anís. Y en los telares, diferentes estaciones muestran el proceso artesanal, largo y tedioso, que sigue el tallo de loto hasta convertirse en una manta. En Inle sobran los talleres para escoger. Decenas de joyerías, telares y tabacaleras comparten sus quehaceres, sin compromiso, con foráneos fisgones. Eso sí, en todos parecen prácticas comunes la venta de souvenirs sobrevaluados, las promesas falsas de diseño único y la mano de obra femenil. Mientras que las mujeres cortan tallos en cuclillas y pelan semillas por montones, los hombres, cómodamente sentados, se dan por servidos si colaboran con su labia comercial.

Los artesanos son los protagonistas consentidos del lago, pero no son los únicos. Los guías, con su inglés trabado, advierten la visita a una de las aldeas más afamadas de Inle. Bienvenidos al hogar de la mujer jirafa. Así, entre analogías desafortunadas y ligerezas de lenguaje, se comunica la llegada a Ywama. El anuncio tiene más descuidos culturales que malas intenciones. Las familias kayan lahwi conviven en paz con los otros pobladores del lago. Como casi todos, viven de un turismo ávido de experiencias étnicas pasajeras. Las mujeres trabajan en telar de cintura. Y luego de tejer por días, presumen bolsos hechos a mano en su totalidad. El resultado es detalla- do y colorido, pero no basta para distraer la atención de los aros de latón que revisten sus cuellos.
Las mujeres jóvenes, sonrientes y acostumbradas a las cámaras indecorosas, parecen poco agobiadas. A las mayores, los años les pesan casi tanto como los collares. La condena que llevan al cuello rebasa los quince kilos. Y sus miradas, tristes, piden un descanso. Si en todo momento la barrera del lenguaje representa un problema, en Ywama se potencia. Las visitas entran y salen del palafito por decenas. El trofeo fotográfico se paga con la compra de cualquier artesanía. Y consumado el disparo, el morbo se da por servido. El mismo fajo de kyats que compra bufandas, marionetas y estatuas de buda, no alcanza para responder preguntas que escapan del guión. No alcanza, siquiera, para nombrar a la mujer que está acostumbrada a dar su perfil antes que su nombre.

En el taller, los hombres son los únicos que hablan inglés. Y su entendimiento, cuando no tiene que ver con negocios, es práctica- mente nulo. Afuera, el sol anuncia su retirada. Cuando la jornada laboral termina, la espontaneidad devuelve al lago su inocencia. Sin libretos, comisiones ni tradición prostituida, Inle muestra su nobleza. A lo lejos, un pescador en ropa común contempla el atardecer en el agua inmóvil. Su sonrisa no espera nada a cambio.
TIERRA FIRME
Recorrer 50 kilómetros en carretera o perderse en un riachuelo basta para cambiar las visitas más obvias por secretos locales. Las montañas y ríos que custodian al lago resguardan tianguis de insumos frescos, estupas entregadas al olvido y festivales multitudinarios que celebran el cambio de temporada.
También se cuelan viñedos pretenciosos que presumen mejores vistas que vinos y uno que otro restaurante que ostenta western cuisine, pero son los menos. Inle tiene un programa de mercados itinerantes que rota entre cinco ubicaciones todos los días. En teoría, cuando menos, son cinco ubicaciones y sucede todos los días. Si el mercado está en una aldea del sur, otra del norte puede sorprender con su feria improvisada. Si el calendario lunar amenaza con celebraciones locales, un día puede quedarse sin mercado y otro con partida doble.

No hay una página oficial donde consultar el calendario, pero cualquier local puede responder preguntas como si la información le llegara en automático. Indein, en el extremo sur de Inle, es una de las anfitrionas habituales del programa. La aldea, con su población menor a mil habitantes, descansa a orillas de un brazo comunicado con el lago. Remos y volantes sirven como alternativas para llegar, pero en cualquiera de los casos, el recorrido toma más de una hora. Normalmente, Indein es un pueblo quieto des- provisto de atención foránea. El día de mercado, sin embargo, la calma se transforma en tumulto y el suelo en catálogo. Juguetes de madera tallados a mano, chiles de picor obsceno, peces provenientes del lago y vegetales para los que el español no tiene nombre, conviven entre el gentío en la plaza desbordada de Indein. Cerca del mercado, una colección de pagodas en ruina ofrecen un espacio de relativa tranquilidad. A juzgar por el número de construcciones a medio caer que tapizan el paisaje, Shwe Indein fue alguna vez un sitio importante. Hoy, las pagodas derruidas no pueden luchar contra la popularidad del mercado ni la naturaleza que reclama su terreno.
En dirección hacia el norte, a 50 kilómetros de Inle, se encuentra la capital del estado Shan. Taunggyi es la quinta ciudad más grande de Myanmar. No tiene los encantos urbanos de una ciudad cosmopolita y tampoco las escenas pintorescas de un pueblo. Su nombre, si no como parada necesaria, extrañamente aparece en una guía de viajes. 51 semanas al año, esa es la descripción más o menos consensuada de la ciudad. La semana restante, sin embargo, un festival que incluye globos prendidos en llamas, desfiles nocturnos que se extienden por horas y fuegos artificiales fuera de control, cambia el panorama. Tazaungmon es el octavo mes del calendario birmano y su llegada marca el fin de la temporada de lluvias.

Para celebrar la ocasión, Taunggyi se convierte en la sede del segundo festival más concurrido del país. Ruedas de la fortuna, pistas de patinaje improvisadas, conciertos gratuitos y cientos de puestos de comida callejera compiten por la atención de los miles de asistentes que acuden al festival cada año. El programa incluye juegos mecánicos, antorchas desquiciadas y presentaciones en vivo, pero es una demostración de globos encendidos la que atrae masas y distingue al evento. Comunidades enteras participan en la muestra que consiste en hacer volar, con mecanismos caseros, docenas de globos gigantes fabricados y pintados a mano. Mensajes con buenos deseos e imágenes religiosas dan vida a los globos que, si todo sale bien, se elevan por los cielos nocturnos en un espectáculo luminoso. A veces, seguido, un globo no corre con suerte. Entonces, los que tienen que correr son los espectadores que huyen del fuego y la estadística mortal. Es así, entre euforia colectiva y folclor paradójico, como se celebra en llamas que se han acabado las lluvias.

CÓMO LLEGAR
Ninguna aerolínea ofrece vuelos directos entre Myanmar y el continente americano. Cathay Pacific, con conexión en su centro de operaciones de Hong Kong, ofrece vuelos a Yangon desde varias ciudades en Norteamérica. Desde la antigua capital birmana, Inle es accesible por vía aérea y vía terrestre. El aeropuerto más cerca del lago, a 50 kilómetros, es Heho. Varias compañías locales ofrecen esta ruta. Desde Yangon, el recorrido por carretera toma más de diez horas.
P. cathaypacific.com
DÓNDE DORMIR

Sanctum Inle Resort, inaugurado hace menos de dos años, es uno de los hoteles más lujosos del lago. Cuenta con spa, restaurante con especialidades locales, huerto propio, renta de bicicletas gratuitas, alberca infinity y su propio embarcadero. Su servicio de concierge ofrece transporte y organiza recorridos privados por diferentes atractivos de la región. Las habitaciones cuentan con vista al lago y el personal habla, además de birmano, cuando menos inglés.
P. sanctum-inle-resort.com
Texto y fotos por: MARCK GUTT
Es vegetariano, procurador apasionado de la buena ortografía y viajero. Aunque sus papás le dijeron de chiquito que no era buena idea, también es conversador con extraños. Cuando sea grande quiere ser políglota y autosustentable, de los que crecen naranjas en su propio huerto, mientras colabora como fotógrafo y articulista en National Geographic Traveler y Esquire, entre otras.
IG. @gbmarck