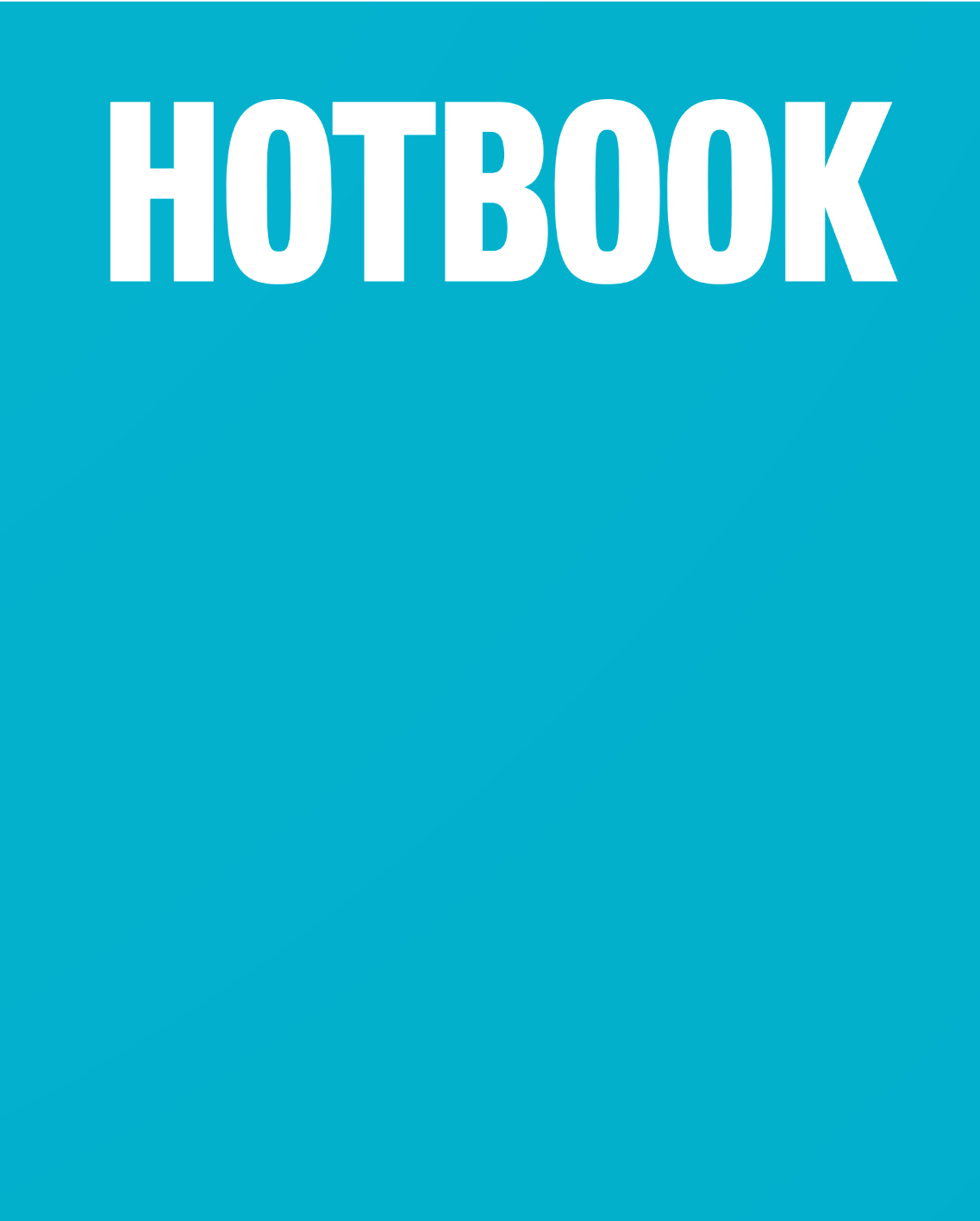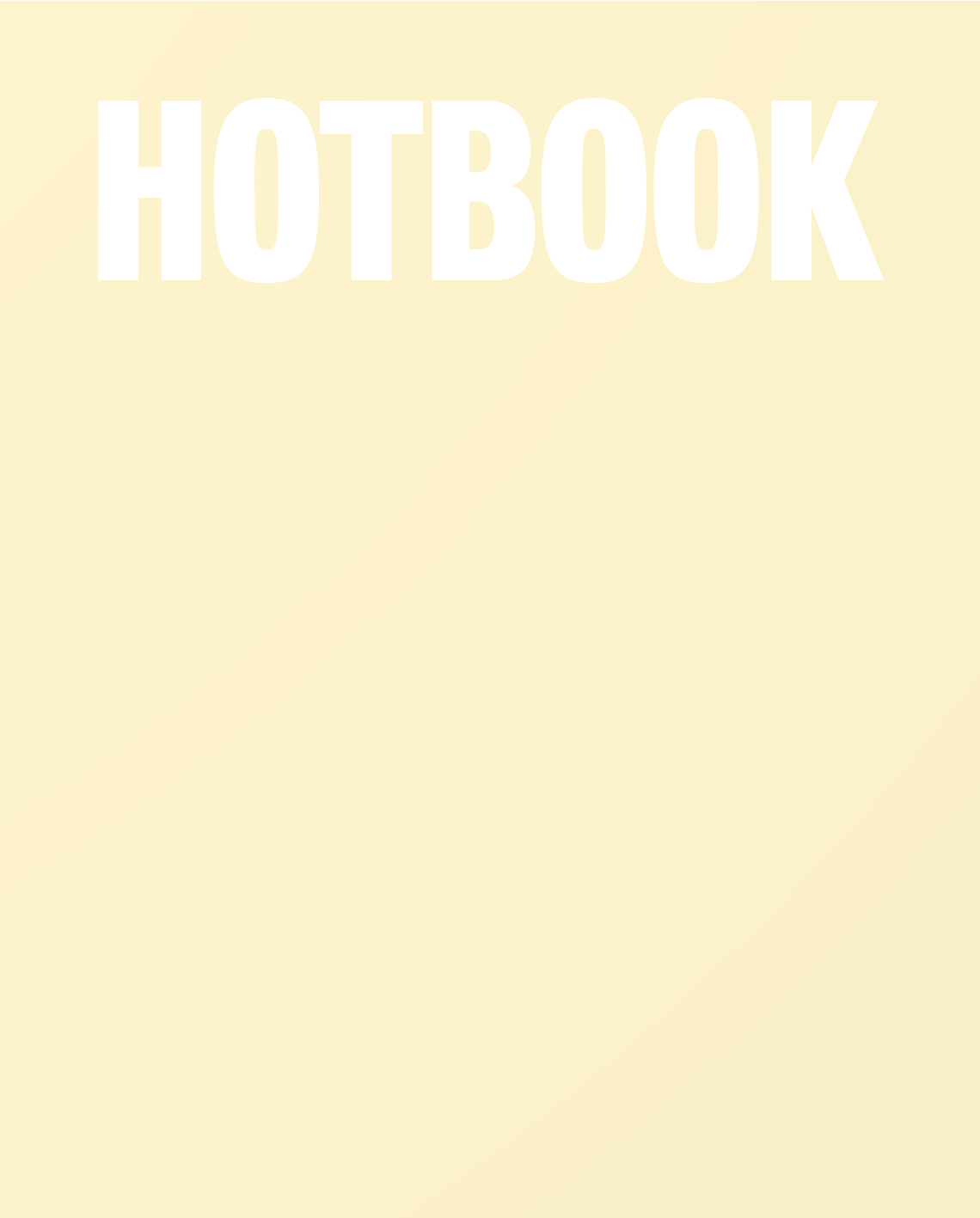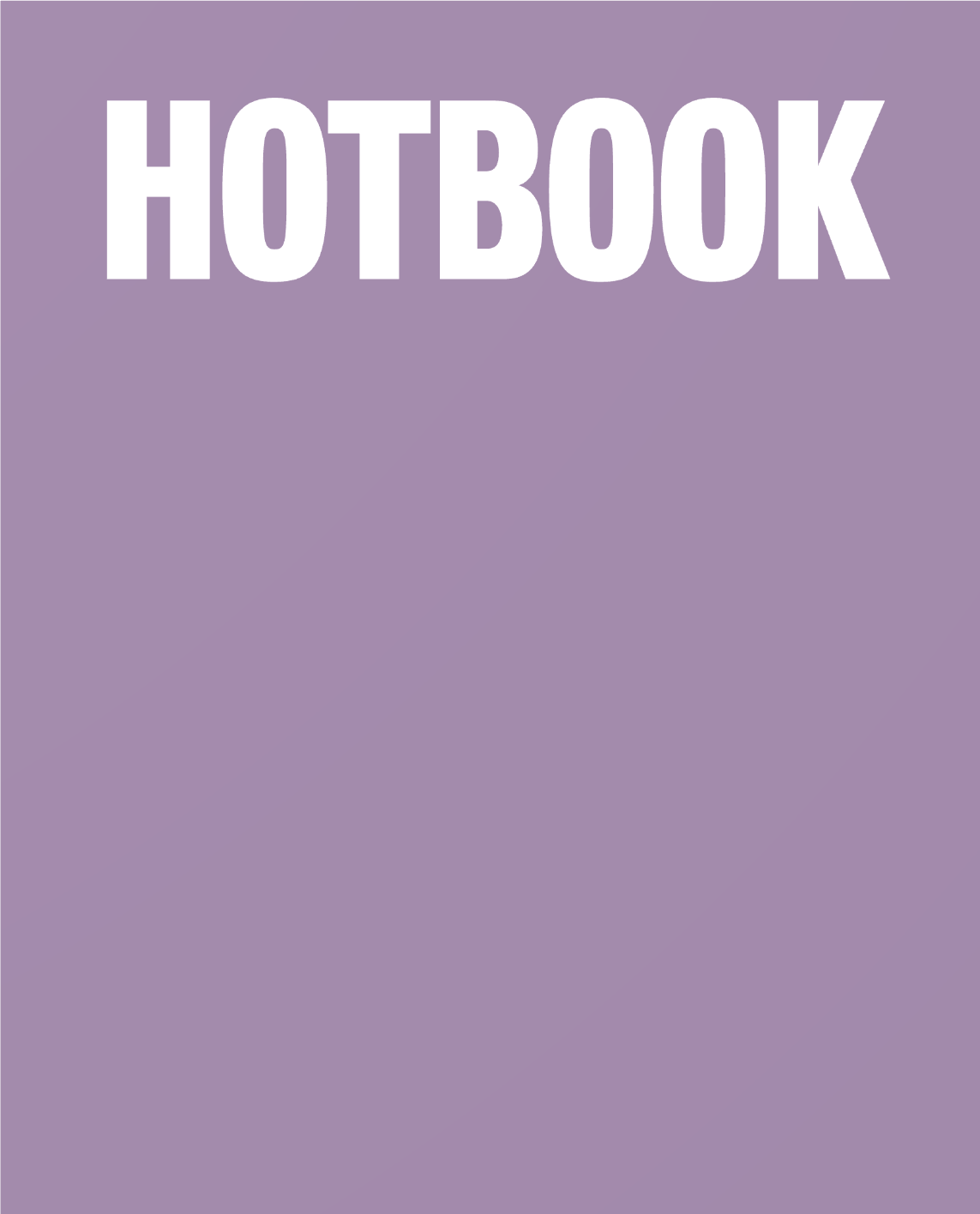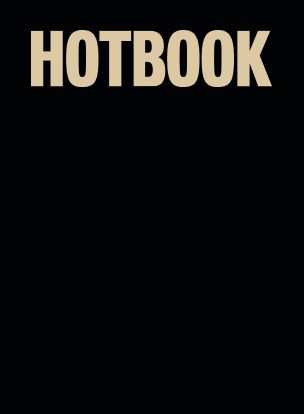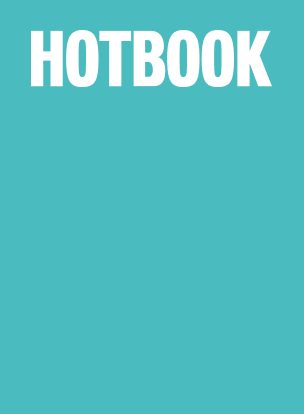Función nocturna, ligera lluvia y pista muy lodosa. Una vez más, corremos a toda velocidad, en plena escapada, bordeando la recta final. Ahí estamos, sólo nosotros dos, huyendo de ellos, nuestros rivales que lanzan la ofensiva y comienzan su espectacular movimiento. Escuchamos sus soplidos y sus agitadas respiraciones; advertimos sus sombras, cada vez más cerca. Retintos, alazanes, colorados y tordillos que demuestran su forma, su clase y su bravura, destacando con facilidad bajo la luz de la luna. Vienen embalados, acometen a todo vapor. Se filtran por el riel, vuelan por afuera, caracolean entre rivales, cierran desde los últimos escaños manejando el lodazal como si fueran caimanes. Los tenemos prácticamente encima, se nos emparejan. Apretamos aún más el paso, contestamos el desafío. Aparecen los latigazos.
Es todo un furor. El deseo desbordado, el derroche de poderío, adrenalina y tenacidad. Peleamos al parejo, metro a metro. Nos presionan cabeza con cabeza, nariz con nariz. Somos más fuertes, más profundos, agresivos y experimentados. Sabemos qué hacer, siempre es el mismo camino, ya lo hemos transitado muchas veces. Todo resulta conocido: las últimas doscientas yardas, la tribuna, el interés que desata la llegada a la meta y los cientos de gargantas atrofiadas por la emoción.
Fueteando por la izquierda, con tranco firme, obteniendo la ligereza y la elegancia conjugadas, constantes y aguerridos hasta el último aliento, comienza el despegue definitivo. Aumentamos gradualmente la ventaja, y la idea es seguir corriendo. Cada vez más rápido, cada vez más fuerte, dejando atrás a esos perdedores respetables, a esos campeones sin corona. Nadie nos ganará hoy, sin duda, no lo harán.