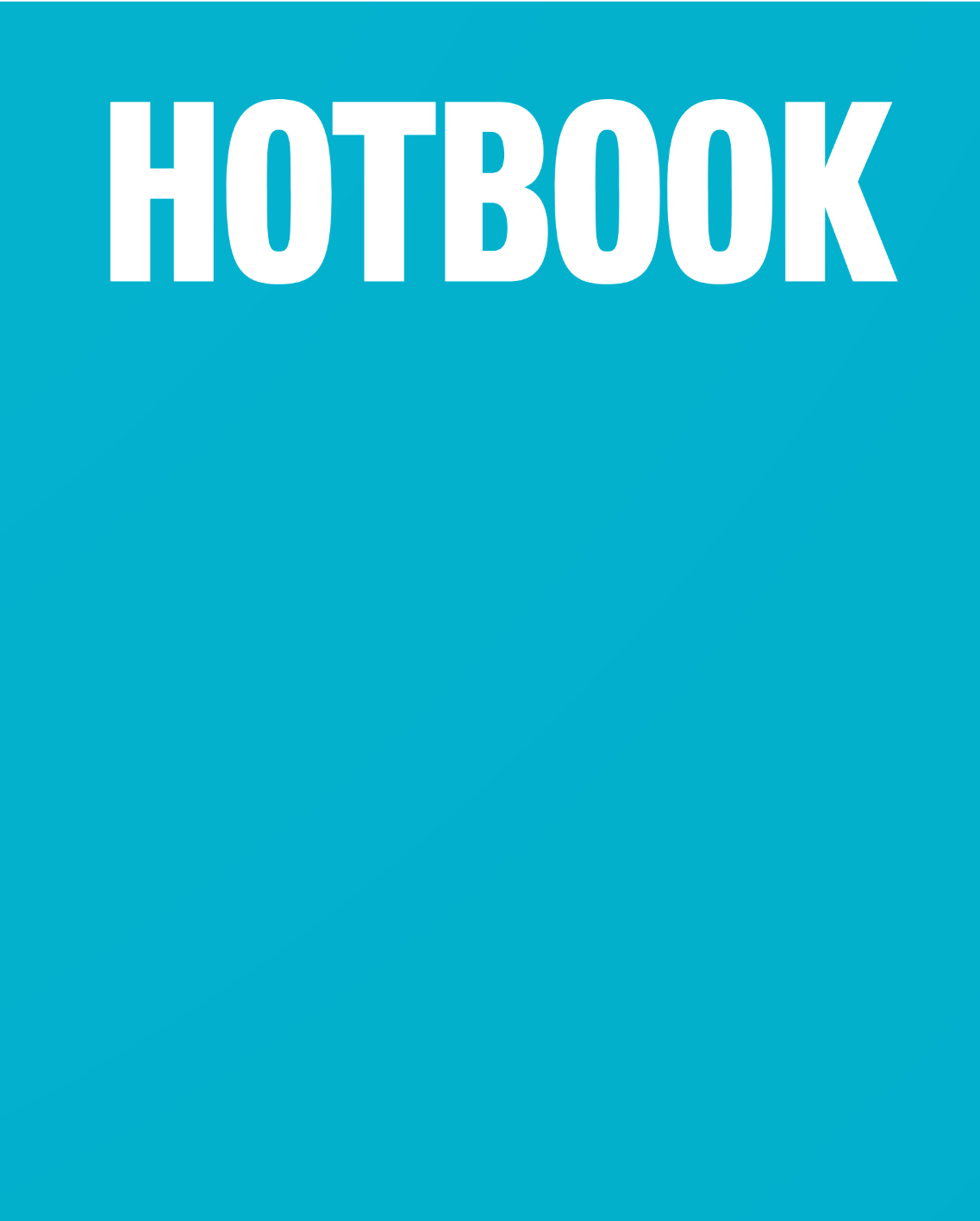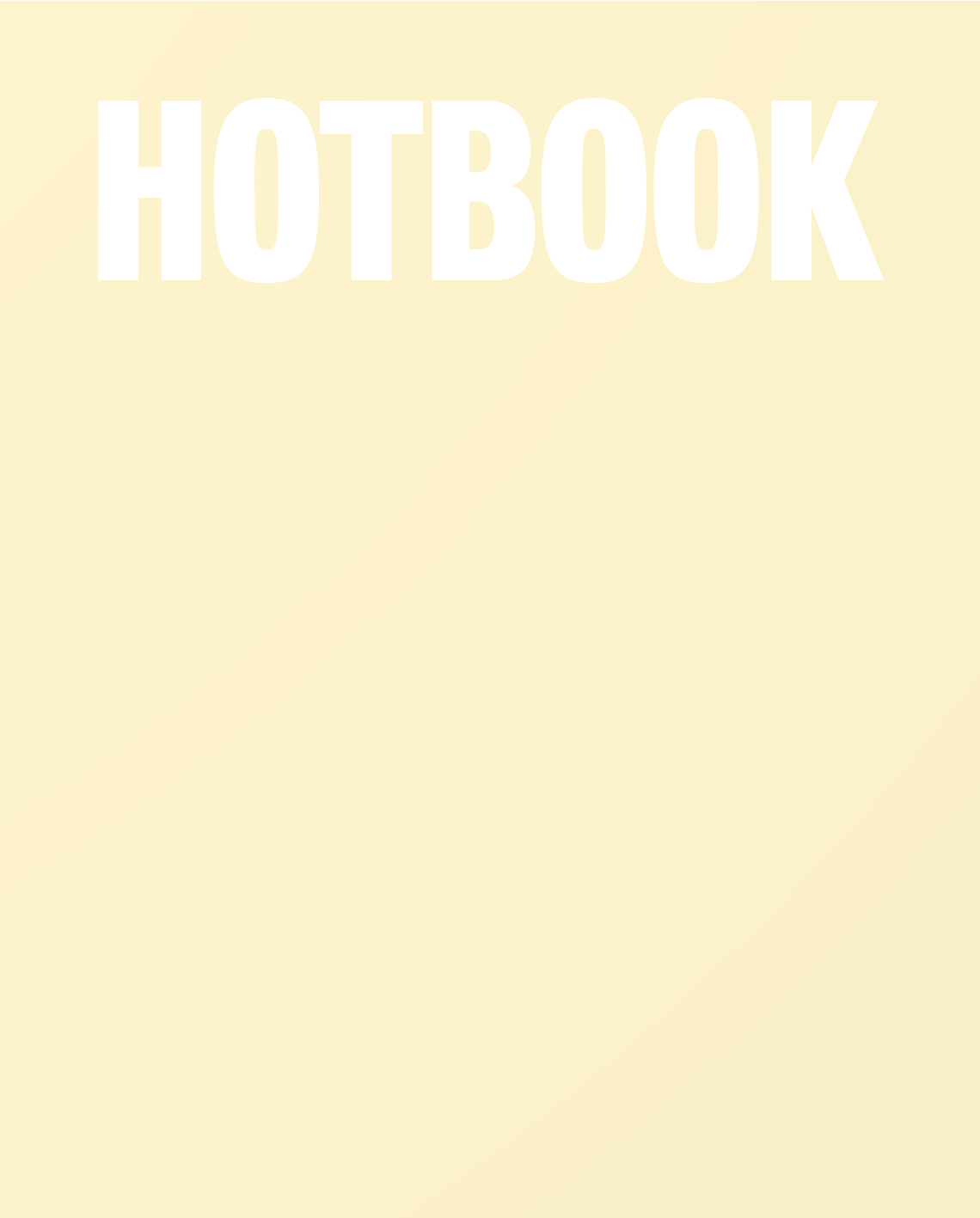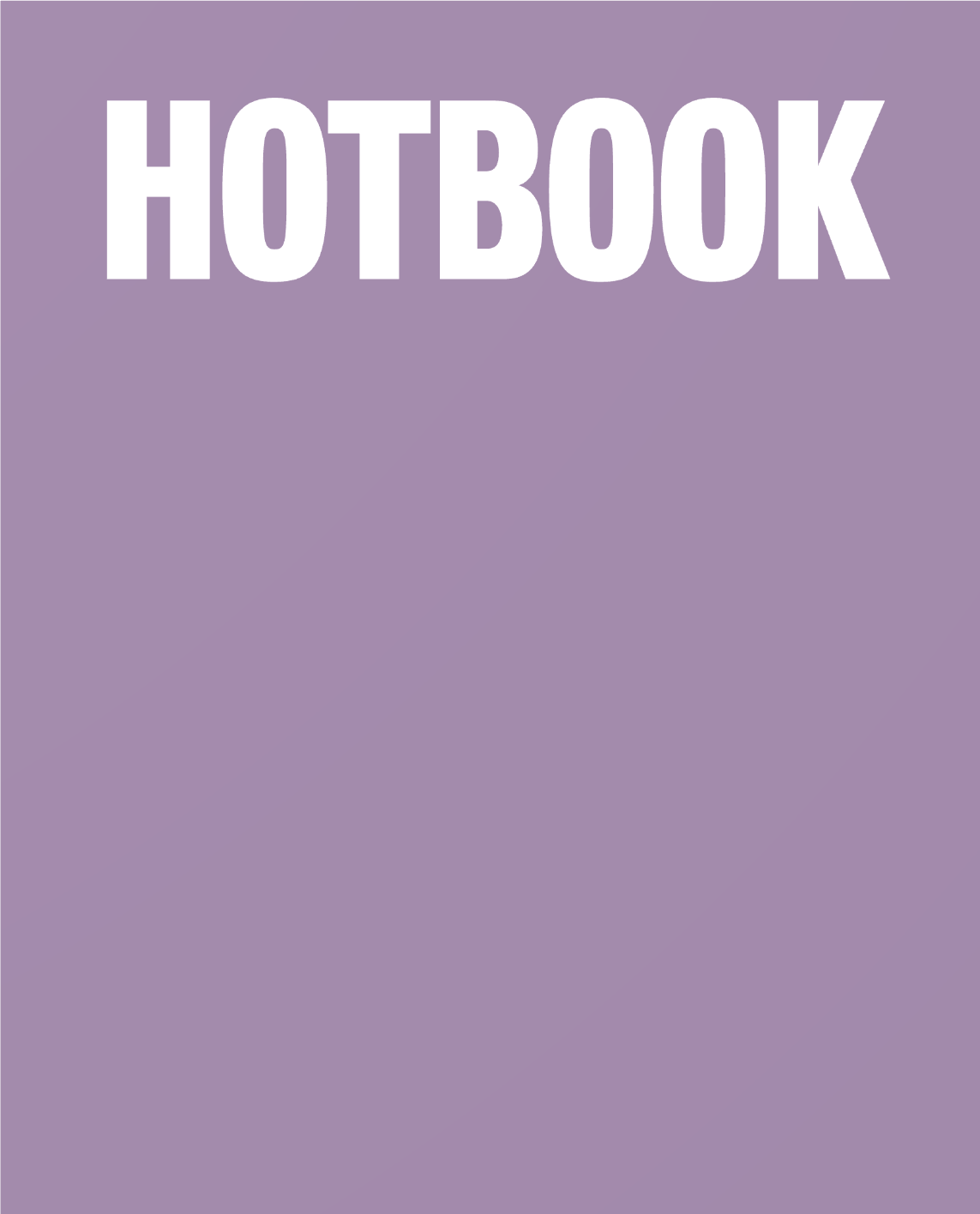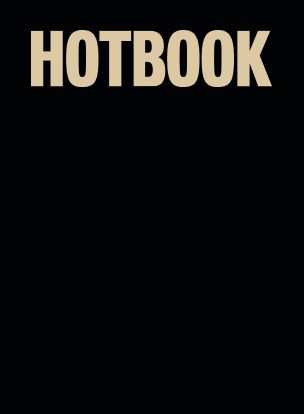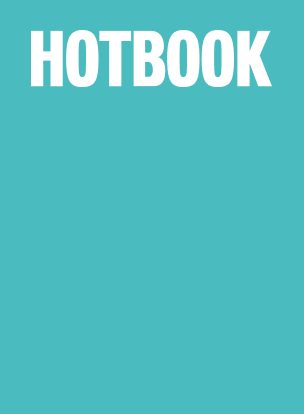Antes de comenzar a boxear, ver una pelea me parecía inhumano. Juegos de manos son de villanos solía decir mi abuelo; y yo, sin reflexionarlo, comulgaba con su filosofía que no aludía a los habitantes de un villa o a los bailes españoles del siglo XVI y XVII sino a seres ruines, rústicos, descorteses e indecorosos. Ahora me pregunto si un boxeador es un villano.
Hace un año caminaba hincando tacón sobre el empedrado de Coyoacán cuando me asaltaron. Fue un robo absurdo que pude haber evitado. Me acompañaban pensamientos glaciales, una mala noticia que me había noqueado. Intentaba ver hacia arriba pero mis ojos se hundían en las grietas de las piedras. Mi atacante sacó una pistola. “Esto es mala onda”, dije y le entregué todo lo que tenía. Les fue mal pues se llevaron menos de cien pesos en efectivo y un teléfono celular viejo y descompuesto. Mínimo regrésenme mis identificaciones grité a los ladrones mientras huían. Así lo hicieron, pues a los pocos días aparecieron en una biblioteca pública. Pocas semanas después, en otra zona de la ciudad, me volvieron a asaltar. Estos no traían pistola pero yo, otra vez, traía tacones. Quedé asustada y hasta pensé en dejar de usarlos. Me robaron la confianza, sentía que una sombra ajena y maligna me perseguía. Debo aprender a defenderme, pensé, pues no puedo permitir que me gane el miedo al caminar.
“Quiero ponerme más bueno que nunca, quiero estar en forma y ligarme a todas las viejas de la colonia Roma”, comentó una mañana en la terraza, poco después de mi último asalto, un querido amigo. Si, respondía otro; yo también, ¡hay que entrenar box! Al terminar esas palabras sus miradas se clavaron en mí que a lo lejos escuchaba la conversación mientras regaba unas plantas. “¿Te unes? Necesitamos ser mínimo cuatro para que nos entrene el profesor.” Accedí pensando que en menos de cuatro sesiones soltaría la toalla.
Primera sesión fue afuera del museo Tamayo, era lunes y el bosque no abría sus rejas. Rubén Carmona, nuestro entrenador, se presentó. Hombre de baja estatura, mirada fija, pocas y barridas palabras que se convirtió en mi profesor y guía en el universo pugilístico. Corrimos veinte minutos. Para el minuto cinco sentí que mi corazón temblaba, mis pulmones se contorsionaban y en cualquier momento escupirían una colilla de cigarro. Recordé las palabras de mi madre pidiéndome que dejara de fumar, era como si solito el cuerpo quisiera deshacerse de todo el alquitrán. Aquel día, aprendí la diferencia entre un jab, un recto y un gancho. El esfuerzo físico y el rush de endorfinas sembraron dentro de mí la ilusión por regresar. Para la siguiente semana mi aguante se duplicó y los veinte minutos se convirtieron en una menor pesadilla. Cambiamos de sede al ombligo verde de la Ciudad: el bosque de Chapultepec. Los curiosos observaban, nos imitaban y algunos en ocasiones nos acompañaban. Hasta el presidente, a lo lejos en su bicicleta nos cruzaba la mirada.
Como droga, el box me generó adicción. Aprendí a utilizar mis puños, descubrí mi fuerza sabiendo claramente que no soy una villana. Mi calidad de vida cambió; me puse enérgica, atenta, segura, con mayor agilidad física y mental, de mejor ánimo, mayúscula paciencia y olvidada del estrés. Cuando aún no boxeaba sufría achaques de espalda. Me dolía tanto que en ocasiones no podía respirar y caminar al mismo tiempo. “Es sobrepeso mezclado con falta de ejercicio y en particular abdominales” decía mi padre. Siempre he odiado las abdominales, por lo tanto, les llamo abominables. Hoy lo único que me duele es no entrenar.
Pasaron meses y mis compañeros que se querían poner bien buenos fueron cediendo el deporte por el trabajo, la cruda y el aletargue. Confieso que en muchas ocasiones yo también sucumbí. Nuestro entrenador, al notar la falta de interés, dejó de presentarse a las sesiones y nuestra embrionaria carrera pugilística pareció extinguirse.
Para ese tiempo mi curiosidad se había disparado. Fisgoneé por gimnasios como el Nuevo Jordán y el Pancho Rosales que han parido y enterrado héroes nacionales. Aprendí a diferenciar a un peso paja de un gallo, a un pluma de un ligero y a un welter de un pesado. Los sábados por la noche se convirtieron en noches de box, le bajé a la copita y a otros vicios y comencé a leer este nuevo lenguaje de estilos y ritmos que se componen sobre un cuadrilátero. Alí decía “…fly like a butterfly, sting like a bee… ”; él le bailaba a su contrincante, lo mareaba, lo cansaba y lo noqueaba. El combate es una coreografía, un baile de seducción mortal, donde cada boxeador se enfrenta, puño a puño, para comprobarse a sí mismo y al mundo que está vivo. Mis charlas también cambiaron y junto con la música, el cine y la política ahora sobresalía el boxeo. Cupido, con una flecha en forma de guante me había despertado una pasión, el amor por un deporte, un sentimiento y un entretenimiento.
Comencé a leer sobre la vida de algunos boxeadores y mi respeto ante ellos se aparejó con historias desgarradoras pues si la victoria es adictiva el fracaso es devastador. Comprendí que el box es una lucha que va más allá del deporte y el espectáculo del ring, representa la tragedia del día a día, el arte de la vida, Eros vs. Tánatos. Me curtí en su historia, reglas y en el número de asaltos que hay dependiendo de la pelea: los campeonatos mundiales y continentales tienen doce, los títulos nacionales, diez y los combates sin título pueden ser de cuatro, seis, ocho o diez.
Los siguientes meses cambié de locación y me instalé en la que fue la ciudad de las rosas: Guadalajara, Jalisco. Llegué a la tierra del “primero Dios”, el tequila, la jericalla, la birria, las tortas y tacos bañados, ahogados y sudados sin conocer a más de un puñado de personas. Acompañada de mis guantes, sabía que era una oportunidad para seguir entrenando. Ahora si probaría la vida dentro del gimnasio. Le mandé un mensaje al que era mi entrenador preguntándole dónde podía entrenar, su respuesta fue sencilla pero clara: “por ahí por el mercado de San Juan de Dios, por dónde se paran los mariachis”. Repetí las mismas palabras a unos albañiles que me señalaron el rumbo y arranqué el motor hacia esa dirección.
Llegué a la ubicación y claramente no había un lugar que dijera “aquí se entrena box” pero topé a un mariachi con porte y barriga de charro bebedor quién me dijo “seguro si le maneja sobre esta calle para arriba algo encontrará”.
Manejé por la calle de Gigantes rumbo arriba -todavía no entiendo cuál es el arriba y cuál es el debajo de la ciudad-. Entre negocios que vendían chácharas apareció un edificio blanco con unas pesas gigantes colgadas sobre la puerta principal y en la ventana del segundo piso pude divisar la esquina de un cuadrilátero. “Ahí” me dije. Frené y bajé. “Todos los días entre 4 y 7:30 hay box, $20 la clase” y asistí todos los días que pude, exceptuando fines de semana y uno que otro día de cruda y desvelada consecuencia de mis andanzas noctámbulas por la ciudad.
En el gimnasio “Hércules” descubrí mi sombra, la encaré, fijé sus características, definí sus peculiaridades y leí sus debilidades; concebí que la mente es más peligrosa que los puños y los guantes. La sombra es una batalla única frente a las inseguridades, los fantasmas, miedos y sueños. Con los entrenadores, aparte de perfeccionar mis golpes, afiné mi manera de alburear y descubrí una nueva complicidad y amistad. Tuve el honor de entrenar junto al Elegante e Isabel ¬-la Estrella- Millán; a ella le pregunté por qué boxeaba: “Por la obsesiva necesidad de ser alguien en la vida”, me respondió. La vi pelear en el Coliseo de la Universidad y con un poderoso golpe destrozó a su contrincante. Ese mismo día, sentada sobre las gradas, escuché: “el box es el coraje de uno frente al mundo y no se trata de pegar sino de saber recibir y esquivar”. Es enfrentarte a la realidad y la disciplina de que al caer te tienes que levantar.
Al terminar mi racha tapatía regresé a la Ciudad de México y continué entrenando. Me consigné con Don Carlos Gutiérrez en el “Nuevo Jordán”, que hierve boxeadores. Un día platicando me comentó que él comenzó a boxear “para aprender a defenderme de los que me querían golpear”. Hoy, otra vez camino segura por las calles, sólo mi sombra me acompaña, sé que si alguien me vuelve a asaltar al menos de sus puños me puedo zafar, mantener una distancia y tengo condición para escapar, pues como me dice Giovanni -El ruso- Caro “un boxeador sin condición no tiene nada”.
Desde entonces encuentro que en cada esquina se esconde un boxeador que disfrazado de doctor, soldador, chofer, empresario, cristiano, escritor, poeta o abogado se gana el pan para llenar su estómago pero el alma la alimenta con este deporte, su verdadera pasión. Cuando nos descubrimos empatizamos, generamos una extraña complicidad, pues encontramos en el otro a un pequeño gran luchador que sabe que sólo con adrenalina se curan las heridas.
El box ha puesto a México en grande y hasta los que creen que es un juego de villanos se enorgullecen cuando en una competencia mundial un mexicano gana. ¿Quién no sabe quién es Julio Cesar Chávez o Raúl -el Ratón- Macías? Hoy, gracias a las televisoras, sus riñas, y sus turbios negocios figuras como Juan Manuel Márquez o El Canelo son ídolos con aficionados de todas las edades.
México rinde culto a aquellos ídolos urbanos que a cuenta de sangre, dolor y sudor se han abierto brecha en un entorno hostil. El boxeo se plantea como un escape, un espacio donde aquellos villanos sin armas de fuego utilizan sus manos para encontrar una oportunidad, lugar dónde encajar y darse a respetar. Una forma de sobrevivir, de generar ingresos y de procurar una familia. Un núcleo de seguridad para aquellos que se sienten solos, agredidos y oprimidos. El box es enfrentarse consigo mismo, con la sociedad, con miedos, dolores, inseguridades, con los buenos y los malos ratos, con amigos, enemigos y todos los villanos. Es conocer tu sombra, encontrar tu personalidad, tu estilo y el personaje que puedes llegar a ser. Es valerte por ti mismo, descubrir las capacidades de tu cuerpo, de tu fuerza, de tu dedicación y de tu poder. Es disciplina, meterte en rigor, trabajar la paciencia, el ritmo y la coordinación. Es luchar por un sueño, por una aberración, por un sentimiento y por un mañana mejor. Es sacar el dolor más profundo que llevas en el pecho, la pasión más oculta, domar tus emociones y controlar tus instintos. Es saber que dentro de ti hay un ser que lo puede todo, se entrega y se enamora de lo que sea. Es poderte defender en las calles, medir tu distancia y responder. Es aprender a no darte por vencido y levantarte frente a los golpes que van más allá de los puños, la violencia disfrazada, verbal y psicológica, que deja cicatrices más profundas que un golpe físico.
Cuando comencé a boxear un amigo me dijo: “Zerón, el tenis se juega, el futbol también, pero el boxeo no es un juego”. Después de Joyce Carol Oates leí algo muy similar pues pone en claro que es el arte del sufrimiento, el temor, el morbo, el goce por enfrentar a la muerte, el instinto asesino de la raza. Es un sentimiento que va más allá de las clases sociales, de los valores morales y de los instintos humanos. Es un estado de vida y de conciencia. Así como un médico, escritor, escultor o un abogado, el boxeador es un observador, un visionario, estratega y soñador que lucha por sus ideas y las ejecuta con sus propias manos y eso no lo hace un villano.