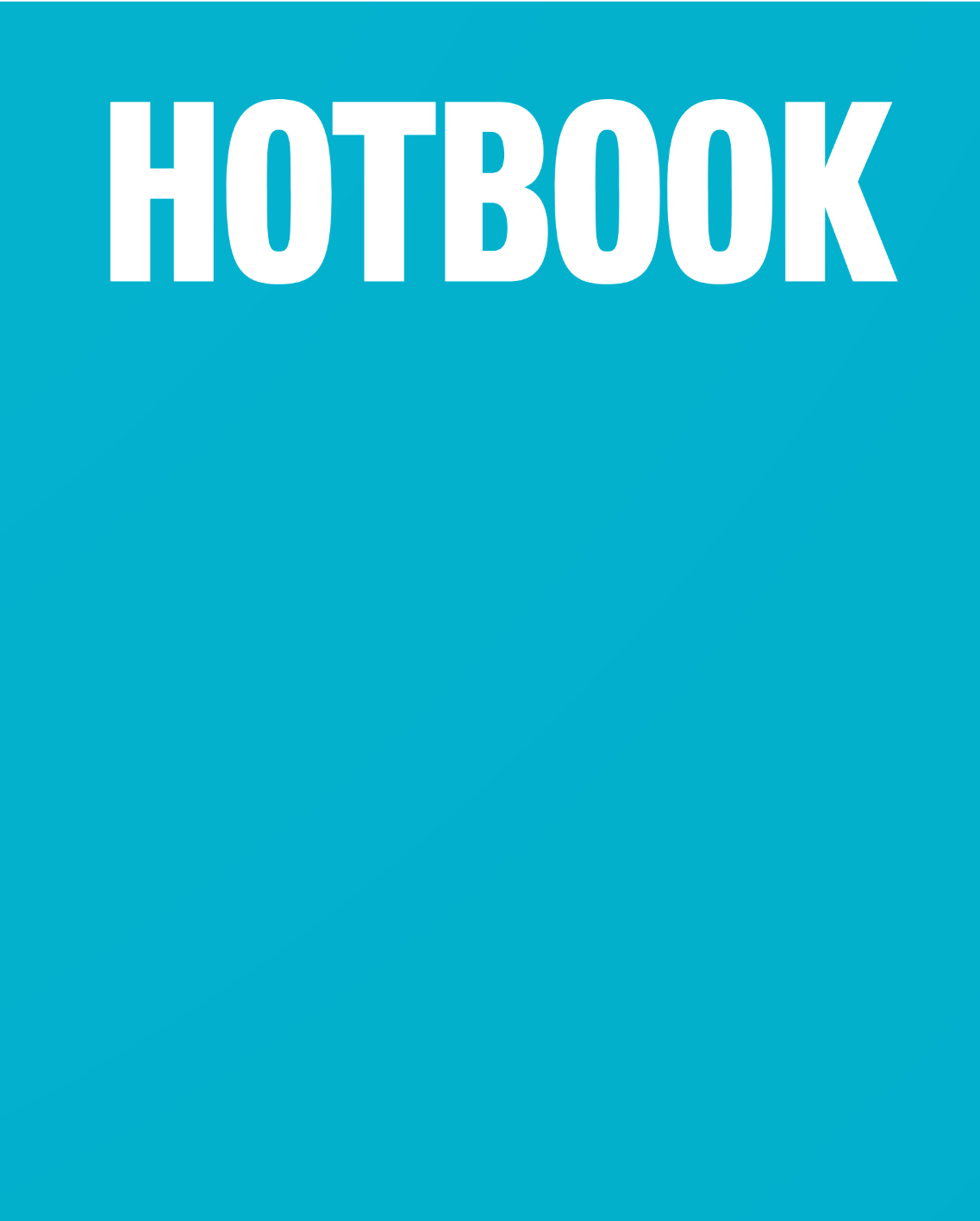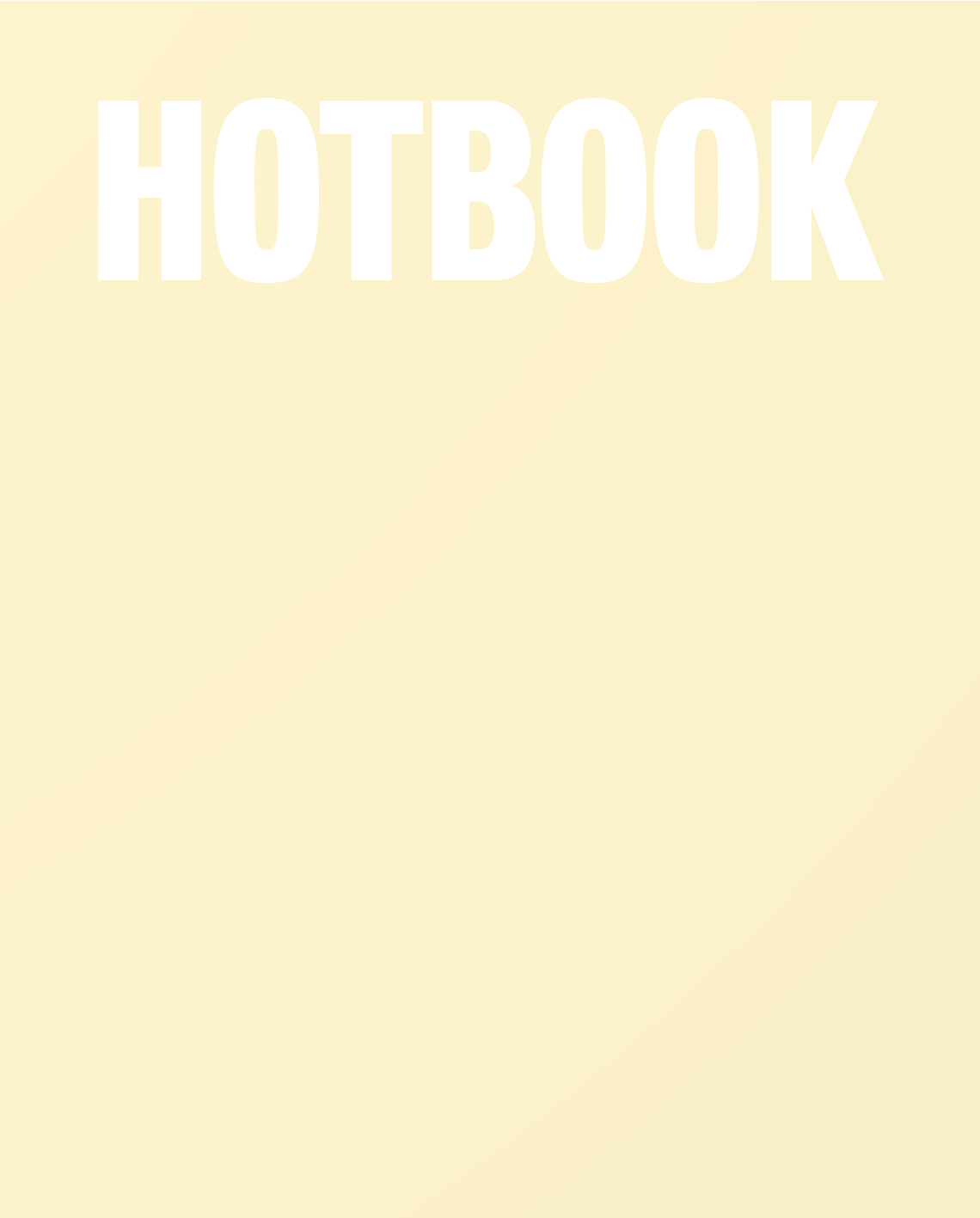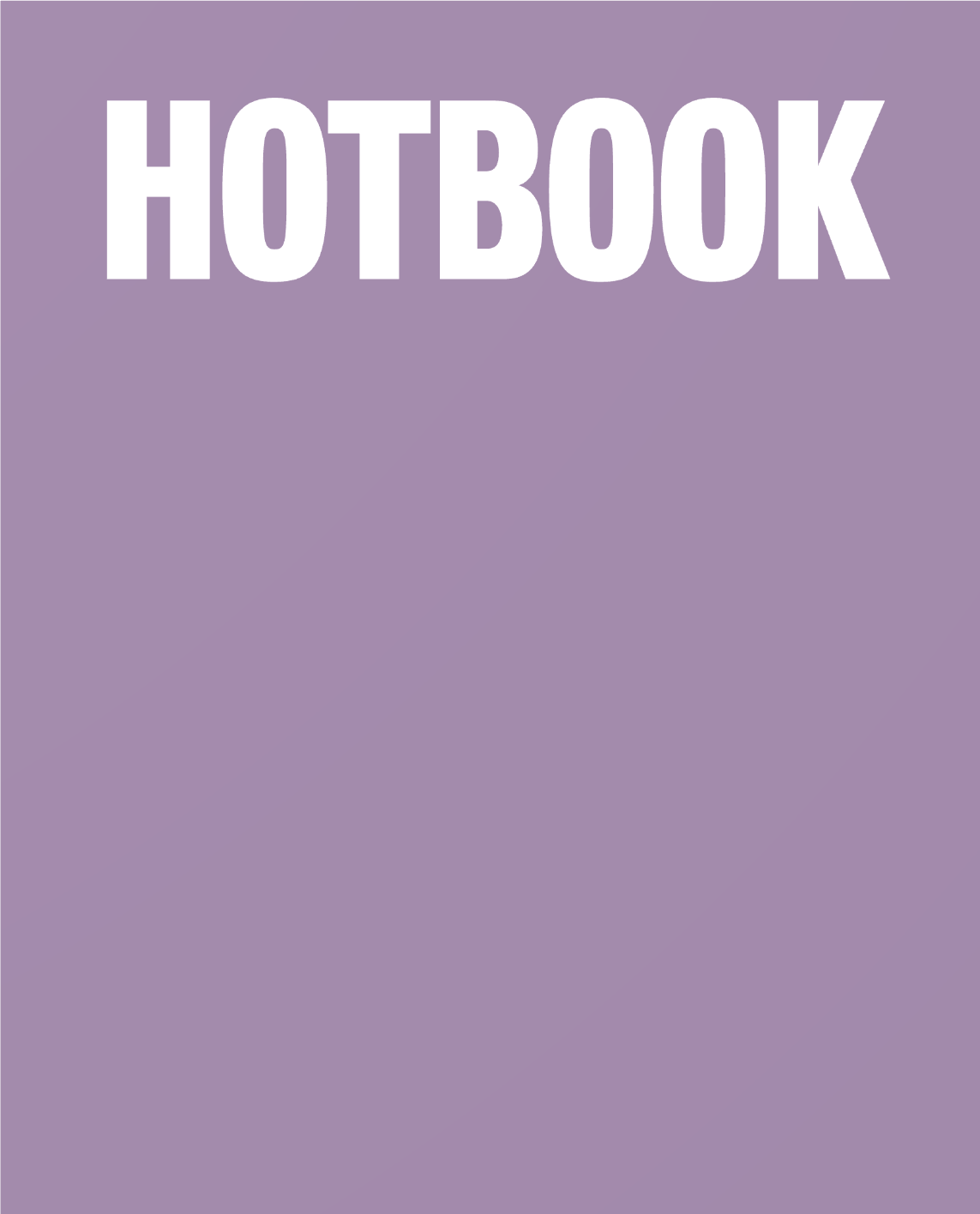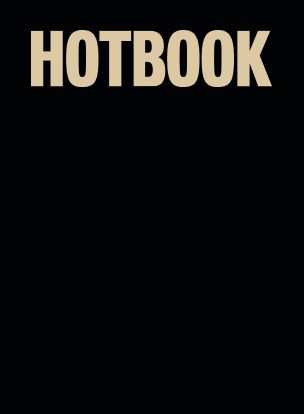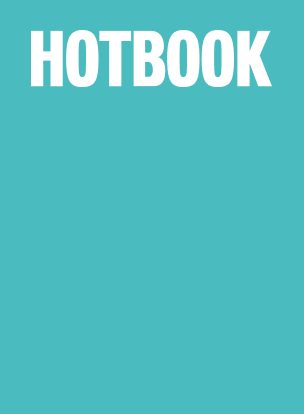En la cima de la Torre de Tokio, durante un encuentro aparentemente fortuito mientras rodaba el documental Tokio GA, el cineasta alemán, Wim Wenders conversaba con su colega Werner Herzog sobre su búsqueda incansable de imágenes puras.
“Debemos, casi como un arqueólogo, cavar muy profundo en estos paisajes decadentes –decía en un tono casi urgido sobre el abarrotado skyline de la ciudad– antes de poder encontrar algo verdaderamente puro. Muy a menudo, las imágenes están atadas a algo gigante y como las palabras, están siempre unidas a algo. Y hoy en día, en el mundo hay muy pocas personas que reconozcan la necesidad de separar y conservar esas imágenes. Necesitamos imágenes puras y absolutas que reflejen nuestra civilización como un todo y contengan nuestras voces profundas. Ya es muy difícil encontrar estas imágenes puras y transparentes aquí en la Tierra. Y voy a ir a donde sea necesario para encontrarlas”. (Herzog en Wenders, Tokio GA, 1985).

No sabemos lo que con exactitud quieren decir esas palabras, pero para quienes hayan visto cualquiera de sus 87 películas, es probable que les sea más fácil intuir a qué se refiere el alemán con su búsqueda de imágenes arquetípicas. Para encontrar este leit motiv que permea su obra, quizás baste mencionar solo dos de ellas, Aguirre, la ira de Dios (1972) y Fitzcarraldo (1982). No extraña que permanezcan casi in- delebles en la memoria de quienes las han visto porque relatan magistralmente las vidas de dos personajes atrapados por sus propias quimeras; una, la famosa búsqueda de la ciudad de El Dorado en el epílogo de la conquista, y la segunda, la construcción de un teatro de la Ópera en la ciudad de Iquitos, similar a la que existía en Manaos.
Indagar la consistencia de estos dos personajes, de una alquimia extravagante y misteriosa, y traducirla en segmentos visuales, requería penetrar igualmente el entorno que les sirvió de espejo. Distantes en el tiempo, ambas historias comparten un paisaje que se cree prístino, incógnito e inviolable: la extravagante selva amazónica que no es sino la de estos dos personajes perfectos para la ficción porque excedieron sus propias realidades y a la vez, destilan el “espíritu de la época” que les tocó vivir.

LA VENGANZA DIVINA
En Aguirre, se cuenta la última etapa de la vida del soldado Lope de Aguirre, hastiado de la empresa conquistadora española, un ser que encarna la deriva de una raza ya de por sí extraviada, dejada a la buena de Dios en medio de un continente desconocido. Aguirre se desarrolla en esa etapa para algunos épica, para otros vergonzosa, de la conquista, justo después de conquistado el Perú por los Pizarro, cuando se comienza a explorar el interior del continente en busca de la gloria de la riqueza infinita que aportaría el descubrimiento de nuevas civilizaciones, además de la mexica y la inca.
Los relatos indígenas contribuyeron a atizar la codicia de estos desheredados de la Madre Patria ya establecidos en el continente: Manoa, la ciudad perdida del Inca o el País de la Canela, todas se encontraban más allá de la cordillera de Los Andes, en las entrañas de la Amazonia. Finalmente, dieron con visiones y maravillas, pero quizás la mayor de ellas fue navegar el río Amazonas, aún sin saber que era el más caudaloso del mundo y que mueve tanta agua que nueve de los mayores ríos del planeta no alcanzan a llenarlo.

Lope de Aguirre avanza a través del paisaje asesinando a sus compatriotas y por eso su rebelión contra el rey español se recuerda en la literatura como la cólera de Dios, la ira justiciera contra los desmanes de la conquista. Apodado el Loco, antes de la travesía, cojo de una pierna, al final de su periplo la historia lo recordó como El Tirano y no han sido pocos quienes evocan la figura del vasco como lejano precursor de independencias y rebeliones americanas, citando su famosa carta dirigida a Felipe II, donde el rebelde le prometía guerra cruenta y sin tregua. Ajusticiado en 1561, en la población de El Tocuyo, en el occidente de Venezuela, el rey impuso perpetuo silencio sobre su nombre.
Uno de los aciertos del gran lienzo amazónico de Herzog es la noción del tiempo que expone a lo largo de la escasa hora y media que dura, que parecen más bien siglos: la forma suave de un entorno aparentemente homogéneo (“Solo hay un gigantesco verde”, dirá Klaus Kinski, actor protagonista de ambas películas), en contraste con el insoportable y angustiante paso de las horas acompasado por la navegación monótona en el río, las extenuantes caminatas por la selva, los ruidos incesantes de animales imposibles de descifrar, la amenaza de la muerte violenta a manos de la naturaleza, los indígenas o del propio Lope de Aguirre. Ese rostro.

UNA EMPRESA DE LO INÚTIL
El tiempo de Fitzcarraldo es otro y el entorno de la codicia el de la explotación cauchera de fines del siglo XIX, en esa misma región monumental que solo se comunica por ríos. La estela del personaje, no el real que dejó algún toponímico en la selva, sino el cinematográfico, es un adjetivo, tzcarraldiano, referido a cualquier empresa descomunal, desproporcionada y humanamente imposible. A diferencia de Aguirre, Fitzcarraldo es un soñador inofensivo que ama la música. Con ella, desde un gramófono que lanza la voz legendaria de Caruso, apacigua a los temibles jíbarios y pangas, “reductores de cabeza”, cuando toda la tripulación ha abandonado el barco presa del pánico, en la ruta hacia un paso que permitirá extraer el caucho con el que Fitzcarraldo se hará rico y construirá su ópera.
Obsesionado con el realismo, Herzog creó todo un anecdotario de su propia épica al filmar sin efectos ni recursos visuales el cruce del barco completo –a diferencia del personaje real que lo desarmó y lo trasladó por par- tes– sobre una colina de 500 m en plena selva, con ayuda de indígenas de la región. Fitzcarral- do, el real, logró trazar su ruta entre los afluentes de Amazonas para trasladar el caucho y se sabe que murió joven intentando salvar a un amigo de un río. Al final de la película, vemos el barco destrozarse en los rápidos del Pongo das Mortes, sobre el Ucuyali, una imagen que remite a una frase que aparece al inicio, en el que uno de los señores del caucho acusa a Fitzcarraldo que ser “un conquistador de lo inútil”, frase con la que Herzog tituló su diario del rodaje que él ha definido como “un conjunto de paisajes nacidos del delirio de la selva”.

Esta búsqueda herzogiana de la imagen pura, del paisaje puro, está siempre mediada por la interferencia –tóxica, impertinente– de lo humano, de su intromisión corruptora en cada empresa colonizadora, quedan- do solo como lugar posible el espacio de los sueños, como se ve en su documental Encuentros en el Fin del Mundo (2008), sobre los seres humanos que viven y trabajan en la Antártida, una naturaleza en estado puro, arcaica y monocelular, donde uno de los entrevistados afirma que quienes viven y trabajan allí, son “soñadores profesionales, ya que el universo sueña a través de nuestros sueños”.
Texto por: Cordelia Toledo